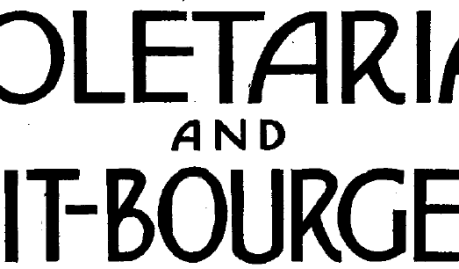«Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class?», Social History, III, n° 2 (mayo 1978).
Lo que sigue a continuación podría ser descrito más como un intento de argumentación que como un artículo. Las dos primeras secciones forman parte de un trabajo argumentativo sobre el paternalismo y están muy estrechamente relacionadas con mi artículo «Patririan Society, Plebeian Culture», publicado en el Journal of Social History (verano 1974). Las restantes secciones (que tienen su propia génesis) avanzan en la exploración de las cuestiones de clase y cultura plebeya[1]. Ciertas partes del desarrollo se fundamentan en investigaciones detalladas, publicadas y sin publicar. Pero no estoy seguro de que todas ellas juntas constituyan una «prueba» de la argumentación. Pues la argumentación sobre un proceso histórico de este tipo (que Popper sin duda describiría como «holístico») puede ser refutada; pero no pretende poseer el tipo de conocimiento positivo que generalmente afirman tener las técnicas de investigación positivistas. Lo que se afirma es algo distinto: que en una sociedad cualquiera dada no podemos entender las partes a menos que entendamos su fundón y su papel en su relación mutua y, en su relación con el total. La «verdad» o la fortuna de tal descripción holística sólo puede descubrirse mediante la prueba de la práctica histórica. De modo que la argumentación que se presenta a continuación es una especie de preámbulo, un pensar en voz alta.
I
Se ha protestado con frecuencia que los términos «feudal», «capitalista» o «burgués» son en exceso imprecisos e incluyen fenómenos demasiado vastos y dispares para hacernos un servicio analítico serio. No obstante, ahora es constante el considerar útil una nueva serie de términos, tales como «preindustrial», «tradicional», «paternalismo» y «modernización», que parecen susceptibles prácticamente de las mismas objeciones, y cuya paternidad teórica es menos segura.
Puede tener interés el que, mientras el primer conjunto de términos dirige la atención hacia el conflicto o la tensión dentro del proceso social —plantean, al menos como implicación, las cuestiones de ¿quién?, ¿a quién?—, el segundo conjunto parece desplazarnos hacia una visión de la sociedad como orden sociológico autorregulado. Se nos presenta con un especioso cientifismo, como si estuvieran carentes de valores.
En ciertos escritores «patriarcal» y «paternal» parecen ser términos intercambiables, el uno dotado de una implicación más seria, el otro algo más suavizada. Los dos pueden realmente converger tanto en hecho como en teoría. En la descripción de Weber de las sociedades «tradicionales», el foco del análisis se centra en las relaciones familiares de la unidad tribal o la unidad doméstica, y desde este punto se extrapolan las relaciones de dominio y dependencia que vienen a caracterizar la sociedad «patriarcal» como totalidad; formas que él relaciona específicamente con formas antiguas y feudales de orden social. Laslett, que nos ha recordado apremiantemente la importancia central de la «unidad doméstica» económica en el siglo XVII, sugiere que ésta contribuyó a la reproducción de actitudes y relaciones patriarcales y paternales que permearon a la totalidad de la sociedad, y que quizá siguieron haciéndolo hasta el momento de la «industrialización». Marx, es verdad, tendía a considerar las actitudes patriarcales como características del sistema gremial de la Edad Media en que:
Los oficiales y aprendices de cada oficio se hallaban organizados como mejor cuadraba al interés de los maestros; la relación patriarcal que les unía a los maestros de los gremios dotaba a éstos de un doble poder, por una parte mediante su influencia directa sobre la vida toda de los oficiales y, por otra parte, porque para los oficiales que trabajaban con el mismo maestro éste constituía un nexo real de unión que los mantenía en cohesión frente a los oficiales de los demás maestros y los separaba de éstos…
Marx afirmaba que en la «manufactura» estas relaciones eran sustituidas por «la relación monetaria entre el trabajador y el capitalista», pero, «en el campo y en las pequeñas ciudades, esta relación seguía teniendo un color patriarcal»[2]. Es este un amplio margen, sobre todo cuando recordamos que en cualquier época previa a 1840 la mayor parte de la población vivía en estas condiciones.
De modo que podemos sustituir el «matiz patriarcal» por el término «paternalismo». Podría parecer que este quantum social mágico, refrescado cada día en las innumerables fuentes del pequeño taller, la unidad doméstica económica, la propiedad territorial, fue lo bastante fuerte para inhibir (excepto en casos aislados, durante breves episodios) la confrontación de clase, hasta que la industrialización la trajo a remolque consigo. Antes de que esto ocurriera, no existía una clase obrera con conciencia de clase, ni conflicto de clase alguno de este tipo, sino simplemente fragmentos del protoconflicto; como agente histórico la clase obrera no existía y, puesto que así es, la tarea tremendamente difícil de intentar descubrir cuál era la verdadera conciencia social de los pobres, de los trabajadores, y sus formas de expresión, sería tediosa e innecesaria. Nos invitan a pensar sobre la conciencia del oficio más que de la clase, sobre divisiones verticales más que horizontales. Podemos incluso hablar de una sociedad de «una clase».
Examinemos las siguientes descripciones de los caballeros terratenientes del siglo XVIII. El primero:
La vida de una aldea, una parroquia, una ciudad mercado y su hinterland, todo un condado, podía desarrollarse en torno a una casa grande y su solar. Sus salones de recepción, jardines, establos y perreras eran el centro de la vida social local; su despacho de la propiedad, el centro donde se negociaban las tenencias agrarias, los arrendamientos de minas y edificios, y un banco de pequeños ahorros e inversiones; su propia explotación agraria, una exposición permanente de los mejores métodos agrícolas disponibles…; su sala de justicia… el primer baluarte de la ley y el orden; su galería de retratos, salón de música y biblioteca, el cuartel general de la cultura local; su comedor, el fulero de la política local.
Y he aquí el segundo:
En el curso de administrar su propiedad para sus propios intereses, seguridad y conveniencia ejerció muchas de las funciones del Estado. Él era juez: resolvía disputas entre sus allegados. Era la policía: mantenía el orden entre un gran número de gente… Era la Iglesia: nombraba al capellán, generalmente algún pariente cercano con o sin formación religiosa, para mirar por su gente. Era una agencia de bienestar público: cuidaba de los enfermos, los ancianos, los huérfanos. Era el ejército en caso de revuelta:… armaba a sus parientes y partidarios como si fuera una milicia particular. Es más, mediante lo que se convirtió en un intrincado sistema de matrimonios, parentesco y patrocinio… podía solicitar la ayuda, en caso de necesidad, de un gran número de parientes en el campo o en las ciudades que poseían propiedades y poder similares a los suyos.
Ambas son descripciones aceptables del caballero terrateniente del siglo XVIII. No obstante, ocurre que una describe a la aristocracia o la gran gentry inglesa, la otra a los dueños de esclavos del Brasil colonial[3]. Ambas servirían, igualmente, y con mínimas correcciones, para describir a un patricio de la campagna en la antigua Roma, uno de los terratenientes de Almas muertas de Gogol, un dueño de esclavos de Virginia[4], o los terratenientes de cualquier sociedad en la que la autoridad económica y social, poderes judiciales, sumarios, etc., estuvieran unidos en un solo punto.
Quedan, sin embargo, algunas dificultades. Podemos denominar una concentración de autoridad económica y cultural «patemalismo» sí así lo deseamos. Pero, si admitimos el término, debemos también admitir que es demasiado amplio para un análisis discriminatorio. Nos dice muy poco sobre la naturaleza del poder y el Estado, sobre formas de propiedad, sobre la ideología y la cultura, y es incluso demasiado romo para distinguir entre modos de explotación, entre la mano de obra servil y libre.
Además, es una descripción de relaciones sociales vista desde arriba. Esto no la invalida, pero debemos ser conscientes de que esta descripción puede ser demasiado persuasiva. Si sólo nos ofrecen la primera descripción, es entonces muy fácil pasar de ésta a la idea de «una sociedad de una sola clase»; la casa grande se encuentra en la cumbre, y todas las líneas de comunicación llevan a su comedor, despacho de la propiedad o perreras. Es esta, en verdad, una impresión que fácilmente obtiene el estudioso que trabaja entre los documentos de propiedades particulares, los archivos de los quarter sessions, o la correspondencia de Newcastle.
Pero pueden encontrarse otras formas de describir la sociedad además de la que nos ofrece Harold Perkin en el primero de los extractos. La vida de una parroquia puede igualmente girar en torno al mercado semanal, los festivales y ferias de verano e invierno, la fiesta anual de la aldea, tanto como alrededor de lo que ocurría en la casa grande. Las habladurías sobre la caza furtiva, el robo, el escándalo sexual y el comportamiento de los superintendentes de pobres podían ocupar las cabezas de las gentes bastante más que las distantes idas y venidas de la posesión. La mayor parte de la comunidad campesina no tendría demasiadas oportunidades para ahorrar o invertir o para mejorar sus campos; posiblemente se sentían más preocupados por el acceso al combustible, a las turberas y a los pastos del común que por la rotación de los cultivos de nabos. La justicia podía percibirse no como un «baluarte» sino como una tiranía. Sobre todo, podía existir una radical disociación —en ocasiones antagonismo— entre la cultura e incluso la «política» de los pobres y las de los grandes.
Pocos estarían dispuestos a negar esto. Pero las descripciones del orden social en el primer sentido, vistas desde arriba, son mucho más corrientes que los intentos de reconstruir una visión desde abajo. Y siempre que se introduce la noción de «paternalismo» lo que ésta sugiere es el primer modelo. Y el término no puede deshacerse de implicaciones normativas: sugiere calor humano, en una relación mutuamente admitida; el padre es consciente de sus deberes y responsabilidades hacia el hijo, el hijo está conforme o activamente consciente a su estado filial. Incluso el modelo de la pequeña unidad doméstica económica conlleva (a pesar de los que lo niegan) un cierto sentido de confort emocional: «hubo un tiempo —escribe Laslett— en que toda la vida se desarrollaba en la familia, en un círculo de rostros amados y familiares, de objetos conocidos y mimados, todos de proporciones humanas»[5]. Sería injusto contrastar esto con el recuerdo de que Cumbres borrascosas está enmarcado exactamente en una situación familiar como esta. Laslett nos recuerda un aspecto relevante de las relaciones económicas a pequeña escala, incluso si el calor pudiera ser producido por la impotente rebelión contra una dependencia abyecta con tanta frecuencia como por el respeto mutuo. En los primeros años de la revolución industrial, los trabajadores rememoraban a menudo los valores paternalistas perdidos; Cobbett y Oastler elaboraron el sentimiento de pérdida, Engels afirmó el agravio.
Pero esto plantea otro problema. El paternalismo como mito o ideología mira casi siempre hacia atrás. Se presenta en la historia inglesa menos como realidad que como un modelo de antigüedad, recientemente acabada, edad de oro de la cual los actuales modos y maneras constituyen una degeneración. Y tenemos el Country Justice de Langhorne (1774):
When thy good father held this wide domain,
The voice of sorrow never mourn’d in vain.
Sooth’d by his pity, by his bounty fed,
The sick found medecine, and the aged bread.
He left their interest to no parish care,
No bailiff urged his little empire there;
No village tyrant starved them, or oppress’d;
He learn’d their wants, and he those wants redress’d…
The poor at hand their natural patrons saw,
And lawgivers were supplements of law! [6]
Y continúa para negar que estas relaciones tengan alguna realidad en el momento:
… Fashion’s boundless sway
Has borne the guardian magistrate away.
Save in Augústa’s streets, on Gallia’s shores,
The rural patrón is beheld no more[7].
Pero podemos elegir las fuentes literarias como nos plazca. Podríamos retroceder unos sesenta o setenta años hasta sir Roger de Coverley, un tardío superviviente, un hombre singular y anticuado, y por ello al mismo tiempo ridículo y entrañable. Podríamos retroceder otros cien años hasta el Rey Lear, o hasta el «buen anciano» de Shakespeare, Adam; de nuevo los valores paternalistas se consideran «una antigualla», se deshacen ante el individualismo competitivo del hombre natural del joven capitalismo, en el que «el vínculo entre el padre y el hijo está resquebrajado» y donde los dioses protegen a los bastardos. O podemos seguir retrocediendo otros cien años hasta sir Thomas More. La realidad del paternalismo aparece siempre retrocediendo hacia un pasado aún más primitivo e idealizado[8]. Y el término nos fuerza a confundir atributos reales e ideológicos.
Para resumir: paternalismo es un término descriptivo impreciso. Tiene considerablemente menos especificidad histórica que términos como feudalismo o capitalismo; tiende a ofrecer un modelo de orden social visto desde arriba; contiene implicaciones de afecto y de relaciones personales que suponen nociones valorativas; confunde lo real con lo ideal. No significa esto que debamos desechar el término por completa inutilidad para todo servicio. Tiene tanto, o tan poco, valor como otros términos descriptivos generalizados —autoritario, democrático, igualitario— que por sí mismos, y sin sustanciales añadiduras, no pueden caracterizar un sistema de relaciones sociales. Ningún historiador serio debe caracterizar toda una sociedad como paternalista o patriarcal. Pero el paternalismo puede, como en la Rusia zarista, en el Japón meiji o en ciertas sociedades esclavistas, ser un componente profundamente importante no sólo de la ideología, sino de la mediación institucional en las relaciones sociales[9]. ¿Cuál es el estado de la cuestión con respecto a la Inglaterra del siglo XVIII?
II
Dejemos a un lado de inmediato una línea de investigación tentadora pero totalmente improductiva: la de intentar adivinar el peso específico de ese misterioso fluido que es el «matiz patriarcal», en este o aquel contexto y en distintos momentos del siglo. Comenzamos con impresiones; adornamos nuestros presentimientos con citas oportunas; y terminamos con más impresiones.
Si observamos, por el contrario, la expresión institucional de las relaciones sociales, esta sociedad parece ofrecer pocos rasgos auténticamente paternalistas. Lo primero que notamos en ella es la importancia del dinero. La gentry terrateniente se clasifica no por nacimiento u otras distinciones de status, sino por sus rentas: tienen tantas libras al año. Entre la aristocracia y la gentry con ambiciones, los noviazgos los hacen los padres y sus abogados, que los llevan con cuidado hasta su consumación: el acuerdo matrimonial satisfactoriamente contraído. Destinos y puestos podían comprarse y venderse (siempre que la venta no fuera seriamente conflictiva con las líneas de interés político); los destinos en el ejército, los escaños parlamentarios, libertades, servicios, todo podía traducirse en un equivalente monetario: el voto, los derechos de libre tenencia, la exención de impuestos parroquiales o servicio de la milicia, la libertad de los burgos, las puertas en las tierras del común. Este es el siglo en que el dinero «lleva toda la fuerza», en el que las libertades se convierten en propiedades y se cosifican los derechos de aprovechamiento. Un palomar situado en una antigua tenencia libre puede venderse, y con él se vende el derecho a votar; los escombros de un antiguo caserío se pueden comprar para reforzar las pretensiones a derechos comunales y, por tanto, para cerrar un lote más del común.
Si los derechos de aprovechamiento, servicios, etc., se convirtieron en propiedades que se clasificaban con el valor de tantas libras, no siempre se convirtieron, sin embargo, en mercancías accesibles para cualquier comprador en el mercado libre. La propiedad asumía su valor, en la mayor parte de los casos, sólo dentro de una determinada estructura de poder político, influencias, intereses y dependencia, que Namier nos dio a conocer. Los cargos titulares prestigiosos (tales como rangers, keepers, constables) y los beneficios que conllevaban podían comprarse y venderse; pero no todo el mundo podía comprarlos o venderlos (durante los gobiernos de Walpole, ningún par tory o jacobita tenía probabilidades de éxito en este mercado); y el detentador de un cargo opulento que incurría en la desaprobación de políticos o Corte podía verse amenazado de expulsión mediante procedimientos legales. La promoción a los puestos más altos y lucrativos de la Iglesia, la justicia o las armas, se encontraba en situación similar. Los cargos se obtenían mediante la influencia política pero, una vez conseguidos, suponían normalmente posesión vitalicia, y el beneficiario debía exprimir todos los ingresos posibles del mismo mientras pudiera. La tenencia de sinecuras de Corte y de altos cargos políticos era mucho menos segura, aunque de ningún modo menos lucrativa: el conde de Ranelagh, el duque de Chandos, Walpole y Henry Fox, entre otros, amasaron fortunas durante su breve paso por el cargo de Pagador General. Y, por otra parte, la tenencia de posesiones territoriales, como propiedad absoluta, era enteramente segura y hereditaria. Era tanto el punto de acceso para el poder y los cargos oficiales, como el punto al cual retornaban el poder y los cargos. Las rentas podían aumentarse mediante una administración competente y mejoras agrícolas, pero no ofrecían las ganancias fortuitas que proporcionaban las sinecuras, los cargos públicos, la especulación comercial o un matrimonio afortunado. La influencia política podía maximizar los beneficios más que la rotación de cuatro hojas, como, por ejemplo, facilitando la consecución de decretos privados, tales como el cerramiento, o el convertir un paquete de ingresos sinecuristas no ganados por vía normal en posesiones hipotecadas, allanando el camino para conseguir un matrimonio que uniera intereses armónicos o logrando acceso preferente a una nueva emisión de bolsa.
Fue esta una fase depredadora del capitalismo agrario y comercial, y el Estado mismo era uno de los primeros objetos de presa. El triunfo en la alta política era seguido por el botín de guerra, así como la victoria en la guerra era con frecuencia seguida por el botín político. Los jefes triunfantes de las guerras de Marlborough no sólo obtuvieron recompensas públicas, sino también enormes sumas sustraídas de la subcontratación militar de forrajes, transporte u ordenanzas; Marlborough recibió el palacio de Blenheim, Cobham y Cadogan los pequeños palacios de Stowe y Caversham. La sucesión hannoveriana trajo consigo una serie de bandidos-cortesanos. Pero los grandes intereses financieros y comerciales requerían también acceso al Estado, para obtener cédulas, privilegios, contratos, y la fuerza diplomática, militar y naval necesarias para abrir el camino al comercio[10]. La diplomacia obtuvo para la South Sea Company el asiento, o licencia para el comercio de esclavos con la América española, y fue la expectativa de beneficios masivos de esta concesión lo que hinchó la South Sea Bubble. No se pueden hacer pompas (bubble) sin escupir, y los escupitajos en este caso tomaron la forma de sobornos no sólo a los ministros y a las queridas del rey, sino también (parece seguro) al mismo rey.
Estamos acostumbrados a pensar que la explotación es algo que ocurre sobre el terreno, en el momento de la producción. A principios del siglo XVIII se creaba la riqueza en este nivel primario, pero se elevó rápidamente a regiones más altas, se acumuló en grandes paquetes y los verdaderos agostos se hicieron en la distribución, acaparamiento y venta de artículos o materias primas (lana, grano, carne, azúcar, paños, té, tabaco, esclavos), en la manipulación del crédito y en la incautación de cargos del Estado. Un bandido patricio compitió para lograr el botín del poder, y este solo hecho explica las grandes sumas de dinero que estaban dispuestos a emplear en la compra de escaños parlamentarios. Visto desde esta perspectiva, el Estado no era tanto el órgano efectivo de una clase determinada como un parásito a lomos de la misma clase (la gentry) que había triunfado en 1688. Y así se veía, y se consideraba intolerable por muchos miembros de la pequeña gentry tory durante la primera mitad del siglo, cuyos impuestos y tierras veían transferidos por los medios más patentes a los bolsillos de los cortesanos y políticos whig, a la misma élite aristocrática cuyos grandes dominios se estaban consolidando frente a los pequeños, en estos años. Incluso hubo un intento por parte de la oligarquía, en la época del duque de Sunderland, de confirmarse institucionalmente y autoperpetuarse mediante la tentativa de lograr el Peerage Bill (Proyecto de Ley de Nobleza) y la Septennial Act (Ley Septenal). El que las defensas constitucionales contra esta oligarquía pudieran al menos sobrevivir a estas décadas se debió en gran medida a la obstinada resistencia de la gentry independiente rural, en gran parte tory, en ocasiones jacobita, apoyada una y otra vez por la multitud vociferante y turbulenta.
Todo esto se hacía en nombre del rey. En nombre del rey podían los ministros de éxito purgar incluso al más subordinado funcionario del Estado que no estuviera totalmente sometido a sus intereses. «No hemos ahorrado medios para encontrar a todos los malvados, y hemos despedido a todos aquellos de los cuales teníamos la más mínima prueba, tanto de su actual como de su pasado comportamiento», escribían los tres serviles comisarios de Aduanas de Dublín al duque de Sunderland en agosto de 1715. Es «nuestro deber no permitir que ninguno de nuestros subordinados coma el pan de Su Majestad, si no tienen todo el celo y afecto imaginables hacia su servicio y el del Gobierno»[11]. Pero uno de los intereses primeros de los depredadores políticos era limitar la influencia del rey a la de primus inter predatores. Cuando al ascender Jorge II pareció dispuesto a prescindir de Walpole, resultó que era susceptible de ser comprado como cualquier político whig, aunque a más alto precio:
Walpole conocía su deber. Nunca fue un soberano tratado con mayor generosidad. El Rey, 800.000 libras, más el excedente de todos los impuestos asignados a la lista civil, calculados por Hervey en otras 100.000 libras; la Reina, 100.000 libras al año. Corría el rumor de que Pulteney ofrecía más. Si así era, su incapacidad política era asombrosa. Nadie a excepción de Walpole podía haber esperado obtener tales concesiones a través de los Comunes… una cuestión que el Soberano no tardó en captar… «Considere, Sir Robert», dijo el Rey, ronroneando de gratitud mientras su ministro se disponía a dirigirse a los Comunes, «que lo que me tranquiliza en esta cuestión es lo que hará también su tranquilidad; va a decidirse para mi vida y para su vida»[12].
Así que el deber de Walpole resulta ser el respeto mutuo de dos ladrones de cajas fuertes asaltando las cámaras del mismo banco. Durante estas décadas, los conocidos «recelos» whig de la Corona no surgían del miedo a que los monarcas hannoverianos realizaran un golpe de estado y pisotearan bajo sus pies las libertades de los súbditos al adquirir poder absoluto; la retórica se destinaba exclusivamente a las tribunas públicas. Surgía del miedo más real a que el monarca ilustrado encontrara medios para elevarse, como personificación de un poder imparcial, racionalizado y burocrático, por encima y más allá del juego depredador. El atractivo de un rey tan patriótico hubiera sido inmenso, no sólo entre la gentry menor, sino entre grandes sectores de la población: fue precisamente el atractivo de su imagen de patriota incorrupto lo que llevó a William Pitt, el mayor, al poder en una marea de aclamación popular, a pesar de la hostilidad de los políticos y de la Corte[13].
«Los sucesores de los antiguos Cavaliers se habían convertido en demagogos; los sucesores de los Roundkeads en cortesanos», dice Macaulay, y continúa: «Durante muchos años, una generación de Whigs que Sidney habría desdeñado por esclavos, continuaron librando una guerra a muerte con una generación de Tories a los cuales Jeffreys habría colgado por republicanos».[14] Esta caracterización no sobrevive mucho tiempo después de mediado el siglo. El odio entre whigs y tories se había suavizado mucho (y —para algunos historiadores— desaparecido) diez años antes del ascenso de Jorge III, y la subsiguiente «matanza de los inocentes Pelhamitas». Los supervivientes tories procedentes de la gran gentry volvieron a las comisiones de paz, recuperaron su presencia política en los condados y abrigaron esperanzas de compartir el botín del poder. Al ascender la manufactura en las escalas de riqueza frente al trasiego mercantil y la especulación, también ciertas formas de privilegio y corrupción se hicieron odiosas a los hombres adinerados, que llegaron a aceptar la palestra racionalizada e «imparcial» del mercado libre: ahora uno podía hacer su agosto sin la previa compra política en los órganos del Estado. El ascenso de Jorge III cambió de modos diversos los términos del juego político; la oposición sacó su vieja retórica liberal y le dio lustre. Para algunos adquirió (como en la ciudad de Londres) un contenido verdadero y renovado. Pero el rey desafortunadamente malogró todo intento de presentarse como rey ilustrado, como la cúspide de una burocracia desinteresada. Las funciones parasitarias del Estado se vieron bajo constante escrutinio y ataque a destajo (ataques contra East India Company, contra puestos y sinecuras, contra la apropiación indebida de tierras públicas, la reforma del Impuesto de Consumos, etc.); pero su papel esencial parasitario persistió.
«La Vieja Corrupción» es un término de análisis político más serio de lo que a menudo se cree; pues como mejor se entiende el poder político a lo largo de la mayor parte del siglo XVIII es, no como un órgano directo de clase o intereses determinados, sino como una formación política secundaria, un lugar de compra donde se obtenían o se incrementaban otros tipos de poder económico y social; en lo que respecta a sus funciones primarias era caro, ampliamente ineficaz, y sólo sobrevivió al siglo porque no inhibió seriamente los actos de aquellos que poseían poder económico o político (local) de facto. Su mayor fuente de energía se encontraba precisamente en la debilidad misma del Estado; en el desuso de sus poderes paternales, burocráticos y proteccionistas, en la posibilidad que otorgaba al capitalismo agrario, mercantil y fabril, para realizar su propia autorreproducción; en los suelos fértiles que ofrecía al laissez-faire[15].
Pero raramente parece ser un suelo fértil para el paternalismo. Nos hemos acostumbrado a una visión algo distinta de la política del siglo XVIII, presentada por historiadores que se han acostumbrado a considerar la época en los términos de las apologías de sus principales actores[16]. Si se advierte la corrupción, puede legitimarse mencionando un precedente; si los whigs eran depredadores, también lo eran los tories. No hay nada fuera de orden, todo está incluido en «los criterios aceptados de la época». Pero la visión alternativa que yo he ofrecido no debe producir sorpresas. Es, después de todo, la critica de la alta política que se encuentra en Los viajes de Gulliver y en Jonathan Wilde, en parte en las sátiras de Pope y en parte en Humphrey Clinker, en «Vanity of Human Wishes» y «London» de Johnson y en el «Traveller» de Goldsmith. Aparece, como teoría política, en la Fábula de las abejas de Mandeville y reaparece, de forma más fragmentaria, en las Political Disquisitions de Burgh[17]. En las primeras décadas del siglo, la comparación entre la alta política y los bajos fondos era un recurso corriente de la sátira:
Sé que para parecer aceptable a los hombres de alcurnia hay que esforzarse en imitarlos, y sé de qué modo consiguen dinero y puestos. No me sorprende que el talento necesario para ser un gran hombre de Estado sea tan escaso en el mundo, dado que tan gran cantidad de los que lo poseen son segados en lo mejor de sus vidas en el Old Baily.
Así se expresaba John Gay, en una carta privada, en 1723[18]. La idea constituye la semilla de la Beggar’s Opera. Los historiadores han desatendido generalmente esta imagen como hiperbólica. No deberían hacerlo.
Hay, desde luego, que hacer alguna salvedad. Pero una, sin embargo, que no puede hacerse es que el parasitismo estaba frenado, o los recelos vigilados, por una clase media en progresivo aumento de profesionales e industriales, con fines claros y con cohesión.[19] Esta clase no empezó a descubrirse a sí misma (excepto, quizás, en Londres) hasta las tres últimas décadas del siglo. Durante la mayor parte del mismo, sus miembros potenciales se contentaban con someterse a una condición de abyecta dependencia. Excepto en Londres, hicieron pocos esfuerzos (hasta el Association Movement de finales de los años 1770) para librarse de las cadenas del soborno electoral y la influencia; eran adultos que consentían en su propia corrupción. Después de dos décadas de adhesión servil a Walpole, surgieron los Disidentes con su recompensa: 500 libras asignadas al meritorio clero. Cincuenta años pasaron sin que pudieran lograr la derogación del Test y las Corporation Acts (Leyes Corporativas). Como hombres de la Iglesia, la mayoría adulaban para obtener ascensos, cenaban y bromeaban (con resignación) en la mesa de sus protectores y, como el párroco Woodforde, no se ofendían por recibir una propina del señor en una boda o un bautizo.[20] Como registradores, abogados, tutores, administradores, mercaderes, etc., se encontraban dentro de los límites de la dependencia; sus cartas respetuosas, en que solicitaban puestos o favores, están preservadas en las colecciones de manuscritos de los grandes[21]. (Como tales, las fuentes tienen la tendencia historiográfica a sobreestimar el elemento de deferencia en la sociedad del siglo XVIII, pues un hombre en la situación, forzosa, de solicitar favores no revelará su verdadera opinión). En general, las clases medias se sometieron a una relación de clientelismo. Ocasionalmente un individuo podía librarse, pero incluso las artes permanecieron coloreadas por su dependencia de la liberalidad de sus mecenas[22]. El aspirante a profesional o comerciante buscaba menos el remedio a su sentimiento de agravio en la organización social que en la movilidad social (o geográfica, a Bengala, o al «Occidente» de Europa: al Nuevo Mundo). Intentaba comprar la inmunidad a la deferencia adquiriendo la riqueza que le proporcionaría «independencia», o tierras y status de gentry[23]. El profundo resentimiento generado por esta condición de «cliente», con sus concomitantes humillaciones y sus obstáculos para la carrera abierta al talento, movió gran parte del radicalismo intelectual de principios de los años 1790; sus ascuas abrasan los pies incluso en los tranquilos y racionalistas períodos de la prosa de Godwin.
De modo que, al menos durante las primeras siete décadas del siglo, no encontramos clase media alguna industrial o profesional que ejerza una limitación efectiva a las operaciones del depredador poder oligárquico. Pero, si no hubiera habido frenos de ninguna clase, ningún atenuante al dominio parasitario, la consecuencia habría sido necesariamente la anarquía, una facción haciendo presa sin restricción sobre otra. Los principales atenuantes a este dominio eran cuatro.
Primero, ya hemos hablado de la tradición en gran medida tory de la pequeña gentry independiente. Esta tradición es la única que sale de la primera mitad del siglo cubierta de honor; reaparece, con manto whig, en el Association Movement de los años 1770[24]. En segundo lugar, está la prensa: en sí misma una especie de presencia de clase media, adelantándose a otras expresiones articuladas, una presencia que extiende su alcance al extenderse la alfabetización, y al aprender por sí misma a crecer y conservar sus libertades[25]. En tercer lugar, existe «el Derecho», elevado durante este siglo a un papel más prominente que en cualquier otro período de nuestra historia, y que servía como autoridad «imparcial» arbitrante en lugar de la débil y nada ilustrada monarquía, una burocracia corrupta e ineficaz, y una democracia que ofrecía a las activas intromisiones del poder poco más que una retórica sobre su linaje. El Derecho Civil proporcionaba a los intereses en competencia una serie de defensas de su propiedad, y las reglas del juego sin las que todo ello habría caído en la anarquía. (El Derecho Criminal, que estaba en su mayor parte dirigido contra la gente de tipo disoluto o levantisco, presentaba un aspecto totalmente distinto). En cuarto y último lugar, está la omnipresente resistencia de la multitud: una multitud que se extendía en ocasiones desde la pequeña gentry, pasando por los profesionales, hasta los pobres (y entre todos ellos, los dos primeros grupos intentaron en ocasiones combinar la oposición al sistema con el anonimato), pero que a ojos de los grandes aparecía, a través de la neblina del verdor que rodeaba sus parques, compuesta de «tipos disolutos y levantiscos». La relación entre la gentry y la multitud es el tema particular de este trabajo.
III
Pero lo que a mí me preocupa, en este punto, no es tanto cómo se expresaba esta relación (ello ha sido, y continúa siendo, uno de los temas centrales de mi trabajo) cuanto las implicaciones teóricas de esta formación histórica en particular para el estudio de la lucha de clases. En «Patrician Society, Plebeian Culture»[26] he dirigido la atención hacia la erosión real de las formas de control paternalistas por la expansión de la mano de obra «libre», sin amos. Pero, aun cuando este cambio es sustancial y tiene consecuencias significativas para la vida política y cultural de la nación, no representa una «crisis» del antiguo orden. Está contenido en las viejas estructuras de poder y la hegemonía cultural de la gentry no se ve amenazada, siempre que la gentry satisfaga ciertas expectativas y realice ciertos (parcialmente teatrales) papeles. Existe, sin embargo, una reciprocidad en la relación gentry-plebe. La debilidad de la autoridad espiritual de la Iglesia hizo posible el resurgir de una cultura plebeya extraordinariamente vigorosa fuera del alcance de controles externos. Y lejos de resistirse a esta cultura, en las décadas centrales del siglo, la gentry más tradicional le otorgó un cierto favor o lisonja. «Existe una mutualidad en esta relación que es difícil no analizar al nivel de relación de clase».
Yo acepto el argumento de que muchos artesanos urbanos revelaban una conciencia «vertical» de «Oficio» (en lugar de la conciencia «horizontal» de la clase obrera industrial madura). (Este es uno de los motivos por los que he adoptado el término plebe preferentemente al de clase obrera[27]). Pero esta conciencia vertical no estaba atada con las cadenas diamantinas del consenso a los gobernantes de la sociedad. Las fisuras características de esta sociedad no se producían entre patronos y trabajadores asalariados (como en las clases «horizontales»), sino por cuestiones que dan origen a la mayoría de los motines: cuando la plebe se unía como pequeños consumidores, o romo pagadores de impuestos o evasores del impuesto de consumos (contrabandistas), o por otras cuestiones «horizontales», libertarias, económicas o patrióticas. No sólo era la conciencia de la plebe distinta a la de la clase obrera industrial, sino también sus formas características de revuelta: como, por ejemplo, la tradición anónima, el «contrateatro» (ridículo o ultraje de los símbolos de autoridad) y la acción rápida y directa.
Yo sostengo que debemos considerar a la multitud «como era, sui generis, con sus propios objetivos, operando dentro de una compleja y delicada polaridad de fuerzas en su propio contexto». Y veo la clave crítica de este equilibrio estructural en la relación gentry-multitud en el «recelo» de la gentry hacia el Estado, la debilidad de los órganos de éste y la especial herencia legal. «El precio que aristocracia y gentry pagaron a cambio de una monarquía limitada y un Estado débil era, forzosamente, dar licencia a la multitud. Este es el contexto central estructural de la reciprocidad de relaciones entre gobernantes y gobernados».
No era un precio que se pagara con gusto. A lo largo de la primera mitad del siglo, en particular, los whigs detestaban a la licenciosa multitud. Por lo menos desde la época de los motines de Sachaverell buscaron la oportunidad de frenar su acción[28]. Ellos fueron los autores del Riot Act (Ley de Motines). En el momento de la subida de Walpole hubo indudables intentos de encontrar una solución más autoritaria al problema del poder y el orden. El ejército permanente se convirtió en uno de los recursos normales de gobierno.[29] El patronazgo local se apretó y se limitaron los obstáculos electorales[30]. Durante el mismo Parlamento que aprobó el Black Act (Ley Negra), un comité nombrado para estudiar las leyes relativas a los trabajadores agrícolas informó a favor de que se extendieran amplios poderes disciplinarios sobre toda la mano de obra; los jueces de paz debían tener autoridad para obligar a los trabajadores masculinos no casados a cumplir un servicio anual, debía consolidarse la estimación de jornales, los jueces de paz debían tener poderes para vincular a los trabajadores que dejaran su trabajo sin terminar, y mayores poderes aún para castigar a servidores holgazanes y revoltosos[31]. El proyecto sin fechar de «secciones de una ley para evitar tumultos y mantener la paz en las elecciones» que se encuentra entre los papeles de Walpole, indica que algunos de sus allegados deseaban ir más lejos: «Las personas nocivas o alborotadoras … frecuentemente se reúnen de modo tumultuoso o amotinado» en las ciudades durante las elecciones. Entre los remedios que se proponían se encontraba la rigurosa exclusión de toda persona no habitante o votante de estas ciudades durante el período de votación; el nombramiento de condestables extraordinarios con poderes extraordinarios; multas y penas por causar desórdenes electorales, romper ventanas, tirar piedras, etc., debiendo doblar el castigo en los casos de delincuentes que no fueran votantes; y la prohibición de «todo tipo de Banderas, Estandartes, Colores o Insignias», divisas o distintivos políticos[32]. No se permitiría ni la acción directa, ni las actuaciones públicas y banderas de la multitud sin derecho al voto. La ley, sin embargo, nunca alcanzó el libro de estatutos. Estaba, incluso para el Gran Hombre, más allá de los límites de lo posible. Cualquier licencia otorgada a la multitud por los whigs durante estos años surgía menos de sentimientos de libertad que de un sentido realista de estos límites. Y ellos, a su vez, eran impuestos por un especial equilibrio de fuerzas que no puede, después de todo, ser analizado sin recurrir al concepto de clase.
IV
Parece necesario, una vez más, explicar cómo entiende el historiador —o cómo entiende este historiador— el término «clase». Hace unos quince años concluí un trabajo, algo prolongado, de análisis de un momento particular de la formación de las clases. En el prefacio hice algunos comentarios sobre las clases que concluían: «La clase la definen los hombres al vivir su propia historia, y, en última instancia, esta es la única definición».[33]
Se supone hoy, generalmente entre una nueva generación de teóricos marxistas, que esta afirmación es o bien «inocente» o (peor aún) «no inocente»: es decir, evidencia de una ulterior entrega al empirismo, historicismo, etc. Estas personas tienen formas mucho mejores para definir la clase, definiciones que pueden, además, ser rápidamente aprehendidas dentro de la práctica teórica y que no conllevan la fatiga de la investigación histórica.
El prefacio era, no obstante, ponderado y surgía tanto de la práctica histórica como de la teórica. (Yo no partía de las conclusiones del prefacio: éste expresaba mis conclusiones). En términos generales, y después de más de quince años de práctica, yo sostendría las mismas conclusiones. Pero quizá debiera reformularlas y matizarlas.
- Clase, según mi uso del término, es una categoría histórica, es decir, está derivada de la observación del proceso social a lo largo del tiempo. Sabemos que hay clases porque las gentes se han comportado repetidamente de modo clasista; estos sucesos históricos descubren regularidades en las respuestas a situaciones similares, y en un momento dado (la formación «madura» de la clase) observamos la creación de instituciones y de una cultura con notaciones de clase, que admiten comparaciones transnacionales. Teorizamos sobre esta evidencia como teoría general sobre las clases y su formación, y esperamos encontrar ciertas regularidades, «etapas» de desarrollo, etcétera.
- Pero, en este punto, se da el caso en exceso frecuente de que la teoría preceda a la evidencia histórica sobre la que tiene como misión teorizar. Es fácil suponer que las clases existen, no como un proceso histórico, sino dentro de nuestro propio pensamiento. Desde luego no admitimos que estén sólo en nuestras cabezas, aunque gran parte de lo que se argumenta sobre las clases sólo existe de hecho en nuestro pensamiento. Por el contrario, se hace teoría de modelos y estructuras que deben supuestamente proporcionarnos los determinantes objetivos de la clase: por ejemplo como expresiones de relaciones diferentes de producción.[34]
- Partiendo de este (falso) razonamiento surge la noción alternativa de clase como una categoría estática, o bien sociológica o heurística. Ambas son diferentes, pero ambas emplean categorías de estasis. Según una muy popular (generalmente positivista) tradición sociológica, la clase puede ser reducida a una auténtica medida cuantitativa: determinado número de seres en esta u otra relación a los medios de producción, o, en términos más corrientes, determinado número de asalariados, trabajadores de cuello blanco, etc. O clase es aquello a lo que la gente cree pertenecer en su respuesta a un formulario; nuevamente la clase como categoría histórica —la observación del comportamiento a través del tiempo— ha sido dejada de lado.
- Quisiera decir que el uso marxista apropiado y mayoritario de clase es el de categoría histórica. Creo poder demostrar que es este el uso del mismo Marx en sus escritos más históricos, pero no es este el lugar para hablar de autoridades en sus escritos. Es sin duda el uso de muchos (aunque no todos) de los que se encuentran en la tradición británica de historiografía marxista, especialmente de la generación mayor.[35] No obstante, ha quedado claro en años recientes que clase como categoría estática ha ocupado también sectores muy influyentes del pensamiento marxista. En términos económicos vulgares, esto es sencillamente el gemelo de la teoría sociológica positivista. De un modelo estático de relaciones de producción capitalista se derivan las clases que tienen que corresponder al mismo, y la conciencia que corresponde a las clases y sus posiciones relativas. En una de sus formas (generalmente leninista), bastante extendida, esto proporciona una fácil justificación para la política de «sustitución»: es decir, la «vanguardia» que sabe mejor que la clase misma cuáles deben ser los verdaderos intereses (y conciencia) de ésta. Si ocurriera que «ésta» no tuviera conciencia alguna, sea lo que fuere lo que tenga, es una «falsa conciencia». En una forma alternativa (mucho más sofisticada) —por ejemplo, en Althusser— todavía encontramos una categoría profundamente estática; una categoría que sólo halla su definición dentro de una totalidad estructural altamente teorizada, que desestima el verdadero proceso experimental histórico de la formación de las clases, A pesar de la sofisticación de esta teoría, los resultados son muy similares a la versión vulgar económica. Ambas tienen una noción parecida de «falsa conciencia» o «ideología», aunque la teoría althusseriana tiende a tener un arsenal teórico mayor para explicar el dominio ideológico y la mistificación de la conciencia.
- Si volvemos a la clase como categoría histórica, es posible ver que los historiadores pueden emplear el concepto en dos sentidos diferentes: 1) referido a un contenido histórico real correspondiente, empíricamente observable; 2) como categoría heurística o analítica para organizar la evidencia histórica, con una correspondencia mucho menos directa.[36] En mi opinión, el concepto puede utilizarse con propiedad en ambos sentidos; no obstante, surge a menudo la confusión cuando nos trasladamos de uno al otro.
- Es cierto que el uso moderno de clase surge del marco de la sociedad industrial capitalista del siglo XIX. Esto es, clase según su uso moderno sólo fue asequible al sistema cognoscitivo de las gentes que vivían en dicha época. De aquí que el concepto no sólo nos permita organizar y analizar la evidencia; está también, en un sentido distinto, presente en la evidencia misma. Es posible observar, en la Inglaterra, Francia o Alemania industriales, instituciones de clase, partidos de clase, culturas de clase, etc. Esta evidencia histórica a su vez ha dado origen al concepto maduro de clase y, hasta cierto punto, le ha imprimido su propia especificidad histórica.
- Debemos guardarnos de esta (anacrónica) especificidad histórica cuando empleamos el término en su segundo sentido para el análisis de sociedades anteriores a la revolución industrial. Pues la correspondencia de la categoría con la evidencia histórica se hace mucho menos directa. Si la clase no era un concepto asequible dentro del propio sistema cognoscitivo de la gente, si se consideraban a sí mismos y llevaban a cabo sus batallas históricas en términos de «estados» o «jerarquías» u «órdenes», etc., entonces al describir estas luchas históricas en términos de clase debemos extremar el cuidado contra la tendencia a leer retrospectivamente notaciones subsecuentes de clase. Si decidimos continuar empleando la categoría heurística de clase (a pesar de esta dificultad omnipresente), no es por su perfección como concepto, sino por el hecho de que no disponemos de otra categoría alternativa para analizar un proceso histórico universal y manifiesto. Por ello no podemos (en el idioma inglés) hablar de «lucha de estados» o «lucha de órdenes», mientras que «lucha de clases» ha sido utilizado, no sin dificultad pero con éxito notable, por los historiadores de sociedades antiguas, feudales y modernas tempranas; y estos historiadores, al utilizarlo, le han impuesto sus propios refinamientos y matizaciones al concepto con respecto a su propia especialidad histórica.
- Esto viene a destacar, no obstante, que clase, en su uso heurístico, es inseparable de la noción de «lucha de clases». En mi opinión, se ha prestado una atención teórica excesiva (gran parte de la misma claramente ahistórica) a «clase» y demasiado poca a «lucha de clases». En realidad, lucha de clases es un concepto previo así como mucho más universal. Para expresarlo claramente: las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico[37]. Pero, si empleamos la categoría estática de clase, o si obtenemos nuestro concepto del modelo teórico previo de una totalidad estructural, no lo creeremos así: creeremos que la clase está instantáneamente presente (derivada, como una proyección geométrica, de las relaciones de producción) y de ahí resultará la lucha de clases[38]. Estamos abocados, entonces, a las interminables estupideces de la medida cuantitativa de clase, o del sofisticado marxismo newtoniano según el cual las clases y las fracciones de clase realizan evoluciones planetarias o moleculares. Todo este escuálido confusionismo que nos rodea (bien sea positivismo sociológico o idealismo marxista- estructuralista) es consecuencia del error previo: que las clases existen, independientemente de relaciones y luchas históricas, y que luchan porque existen, en lugar de surgir su existencia de la lucha.
- Espero que nada de lo escrito anteriormente haya dado pábulo a la noción de que yo creo que la formación de clases es independiente de determinantes objetivos, que clase puede definirse simplemente como una formación cultural, etc. Todo ello, espero, ha sido refutado por mi propia práctica histórica, así como por la de otros muchos historiadores. Es cierto que estos determinantes objetivos exigen el examen más escrupuloso.[39] Pero no hay examen de determinantes objetivos (ni desde luego tampoco modelo teórico obtenido de él) que pueda ofrecer una clase o conciencia de clase en una ecuación simple. Las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro «del conjunto de relaciones sociales», con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales. De modo que, al final, ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la «verdadera» formación de clase en una determinada «etapa» del proceso. Ninguna formación de clase propiamente dicha de la historia es más verdadera o más real que otra, y la clase se define a sí misma en su efectivo acontecer.
Las clases, en su acontecer dentro de las sociedades industriales capitalistas del siglo XIX, y al dejar su huella en la categoría heurística de clase, no pueden de hecho reclamar universalidad. Las clases, en este sentido, no son más que casos especiales de las formaciones históricas que surgen de la lucha de clases.
V
Volvamos, pues, al caso especial del siglo XVIII. Debemos esperar encontrar lucha de clases, pero no tenemos por qué esperar encontrar el caso especial del siglo XIX. Las clases son formaciones históricas y no aparecen sólo en los modos prescritos como teóricamente adecuados. El hecho de que en otros lugares y períodos podamos observar formaciones de clase «maduras» (es decir, conscientes e históricamente desarrolladas) con sus expresiones ideológicas e institucionales, no significa que lo que se exprese de modo menos decisivo no sea clase.
En mi propia práctica he encontrado la reciprocidad gentry-multitud, el «equilibrio paternalista» en el cual ambas partes de la ecuación eran, hasta cierto punto, prisioneras de la contraria, más útil que las nociones de «sociedad de una sola clase» o de consenso. Lo que debe ocuparnos es la polarización de intereses antagónicos y su correspondiente dialéctica de la cultura. Existe una resistencia muy articulada a las ideas e instituciones dominantes de la sociedad en los siglos XVII y XIX: de ahí que los historiadores crean poder analizar estas sociedades en términos de conflicto social. En el siglo XVIII la resistencia es menos articulada, aunque a menudo muy específica, directa y turbulenta. Por ello debemos suplir parcialmente esta articulación descifrando la evidencia del comportamiento y en parte dando la vuelta a los blandos conceptos de las autoridades dirigentes para mirar su envés. Si no lo hacemos, corremos el peligro de convertirnos en prisioneros de los supuestos de la propia imagen de los gobernantes: los trabajadores libres se consideran de «tipo disoluto y levantisco», los motines espontáneos y «ciegos»; y ciertas clases importantes de protesta social se pierden en la categoría de «delito». Pero existen unos pocos fenómenos sociales que nos revelan un significado distinto al ser sometidos a este examen dialéctico. La exhibición ostentosa, las pelucas empolvadas y el vestido de los grandes deben también considerarse —como se quería que fueran considerados— desde abajo, entre el auditorio del teatro de hegemonía y control clasista. Incluso la «liberalidad» y la «caridad» deben verse como actos premeditados de apaciguamiento de dase en momentos de escasez y extorsión premeditada (bajo la amenaza de motín) por parte de la multitud: lo que es (desde arriba) un «acto de concesión», es (visto desde abajo) un «acto de cesión». Una categoría tan sencilla como la de «robo» puede resultar ser, en ciertas circunstancias, evidencia de los intentos prolongados, por parte de la comunidad agraria, de defender prácticas antiguas de derechos comunales, o de los jornaleros de defender los emolumentos estableados por la costumbre. Y siguiendo cada una de estas claves hasta su punto de intersección, se hace posible reconstruir una cultura popular establecida por la costumbre, alimentada por experiencias muy distintas a las de la cultura educada, transmitida por tradiciones orales, reproducida por ejemplos (quizás al avanzar el siglo, cada vez más por medios literarios), expresada en símbolos y ritos, y muy distante de la cultura de los que tienen el dominio de Inglaterra.
Yo dudaría antes de describir esto como cultura de clase, en el sentido de que se puede hablar de una cultura obrera, en la que los niños se incorporan a la sociedad con un sistema de valores con patentes connotaciones de dase, como en el siglo XIX. Pero no puedo entender esta cultura, en su nivel experimental, en su resistencia a la homilía religiosa, en su picaresca mofa de las próvidas virtudes burguesas, en su fácil recurso al desorden y en sus actitudes irónicas hacia la ley, a menos que se utilice el concepto de antagonismos, adaptaciones y (en ocasiones) reconciliaciones dialécticas, de clase.
Al analizar las relaciones gentry-plebe, nos encontramos no tanto con una reñida e inflexible batalla entre antagonismos irreconciliables, como con un «campo de fuerza» polarizado. Estoy pensando en un experimento escolar (que sin duda no he comprendido correctamente) en que una corriente eléctrica magnetizaba una placa cubierta de limaduras de hierro. Las limaduras, que estaban uniformemente distribuidas, se arremolinaban en un polo o en otro, mientras que entre medias las limaduras que permanecían en su lugar tomaban el aspecto de alineaciones dirigidas hacia uno u otro polo opuesto. Así es prácticamente como veo yo la sociedad del siglo XVIII, con la multitud en un polo, la aristocracia y la gentry en otro, y en muchas cuestiones, y hasta finales del siglo, los grupos profesionales y comerciantes vinculados por líneas de dependencia magnética a los poderosos o, en ocasiones, escondiendo sus rostros en una acción común con la multitud. Esta metáfora permite entender no sólo la frecuencia de situaciones de amotinamiento (y su dirección), sino también gran parte de lo que era posible y los límites de lo posible más allá de los cuales no se atrevía a ir el poder. Se dice que la reina Carolina se aficionó tanto en una ocasión al St. James Park que preguntó a Walpole cuánto costaría cerrarlo para hacerlo propiedad privada. «Sólo una corona, Señora», fue la respuesta de Walpole[40].
Utilizo por tanto la terminología del conflicto de clases mientras que me resisto a atribuir identidad a una clase. No sé si esto puede parecer herejía a otros marxistas, ni me preocupa. Pero me parece que la metáfora de un campo de fuerza puede coexistir fructíferamente con el comentario de Marx en los Grundrisse de que:
En toda forma de sociedad es una determinada producción y sus relaciones las que asignan a las demás producciones y sus relaciones rango e influencia. Es una iluminación general en la que se mezclan los restantes colores y que modifica sus tonalidades específicas. Es un éter especial que define la gravedad específica de todo lo que existe en él.[41]
Lo que Marx describe con metáforas de «rango e influencia», «iluminación general» y «tonalidades» se presentaría hoy en un lenguaje estructuralista más sistemático: términos en ocasiones tan duros y de apariencia tan objetiva (como el «represivo» y los «aparatos ideológicos de Estado» de Althusser) que esconden el hecho de que siguen siendo metáforas dispuestas a congelar un proceso social fluido. Yo prefiero la metáfora de Marx; y la prefiero, en diversos aspectos, a sus metáforas subsecuentes de «base» y «superestructura». Pero lo que yo sostengo en este trabajo es (en la misma medida que lo es el de Marx) un argumento estructuralista. Me he visto forzado a constatarlo al considerar la fuerza de las diversas objeciones al mismo. Pues todo rasgo de la sociedad del siglo XVIII que ha sido considerado, puede encontrarse de forma más o menos desarrollada en otros siglos. Hubo jornaleros libres y motines de subsistencias en los siglos XVI, XVII y XIX, hubo indiferentismo religioso y una auténtica cultura folklórica plebeya en los mismos siglos; hubo activa renovación de rituales paternalistas —especialmente en cantos de siega, cenas de arrendatarios, obras de caridad— en el campo del siglo XIX. Y así sucesivamente. ¿Qué es, pues, lo específico del siglo XVIII? ¿Cuál es la «iluminación general» que modifica las «tonalidades específicas» de su vida social y cultural?
Para responder a estas preguntas debemos reformular el anterior análisis en términos más estructurales. El error más corriente hoy día es el de incluir en la definición de la cultura popular del siglo XVIII unas antítesis (industrial/preindustrial; moderno/tradicional; clase obrera «madura»/«primitiva») inapropiadas, porque suponen traer a una sociedad previa unas categorías para las cuales esa sociedad no poseía recursos y esa cultura no poseía términos. Si deseamos efectuar una definición antitéticamente, las antítesis relevantes que se pueden aplicar a la cultura plebeya del siglo XVIII son dos: 1) la dialéctica entre lo que es y no es cultura —las experiencias formativas del ser social, y cómo eran éstas modeladas en formas culturales, y 2) las polaridades dialécticas —antagonismos y reconciliaciones— entre las culturas refinada y plebeya de la época. Es por esto por lo que he hecho tan largo rodeo para llegar al verdadero tema de este trabajo.
Por descontado esta cultura exhibe ciertas características comúnmente atribuidas a la cultura «tradicional». Especialmente en la sociedad rural, pero también en zonas fabriles y mineras densamente pobladas (las ciudades textiles del oeste de Inglaterra, los mineros de estaño de Cornualles, el Black Country), existe un fuerte peso de expectativas y definiciones consuetudinarias. El aprendizaje como iniciación en las destrezas adultas no está limitado a su expresión industrial reglamentada. La niña hace su aprendizaje de ama de casa, primero con su madre (o abuela), después como criada doméstica; como madre joven, en los misterios de la crianza de los niños, es aprendiz de las matronas de la comunidad. Ocurre lo mismo en los oficios carentes de un aprendizaje regulado. Y con la introducción en estas especiales destrezas viene la introducción en la experiencia social o acervo común de la comunidad: cada generación establece una relación de aprendizaje con sus mayores. Aunque cambia la vida social, aunque hay gran movilidad, el cambio no ha alcanzado aún ese punto en que se asume que los horizontes de las generaciones sucesivas serán diferentes[42]; ni tampoco se ha introducido aún significativamente esa máquina de aceleramiento (o extrañamiento) cultural que viene a ser la educación formal en la transmisión generacional.
Pero las prácticas y normas se reproducen de generación en generación en el ambiente lentamente diferenciado de la «costumbre». De ello que las gentes tiendan a legitimar la práctica (o la protesta) en términos de uso consuetudinario o de emolumento o derecho prescriptivo. (El hecho de que —desde puntos de partida algo distintos— este tipo de argumento tienda también a controlar la alta cultura política, actúa también como refuerzo de esta disposición plebeya). Las tradiciones se perpetúan en gran medida por transmisión oral, con su repertorio de anécdotas y ejemplos narrativos; donde una progresiva alfabetización suple a la tradición oral, las producciones impresas de más amplia circulación (libritos de romances, almanaques, pliegos, «últimos discursos ante la muerte», y relatos anecdóticos de crímenes) tienden a someterse a las expectativas de la cultura oral más que a desafiarla con alternativas. En cualquier caso, en muchos puntos de Gran Bretaña —y especialmente en aquellas regiones donde la dialéctica es más fuerte—, una educación básica elemental coexiste, a lo largo del siglo XIX, con el lenguaje —y quizá la sensibilidad— de lo que empieza a ser «la vieja cultura».
En el siglo XVIII, esta cultura no es ni vieja ni insegura. Transmite vigorosamente —y quizás incluso genera— formas de comportamiento ritualizadas y estilizadas, bien como recreación o en forma de protesta. Es incluso posible que la movilidad geográfica, junto con la disminución del analfabetismo, extiendan de hecho su alcance y esparzan estas formas más ampliamente: la «fijación de precios», como acción central del motín de subsistencias, se extiende a lo largo de la mayor parte del país; el divorcio ritual conocido como «venta de esposa» parece haber esparcido su incidencia en todo el país desde algún desconocido punto de origen. La evidencia de la cencerrada indica que en las comunidades más tradicionales —y éstas no eran siempre, de ningún modo, aquellas que poseían un perfil rural o agrario— operaban fuerzas muy poderosas, autoimpulsadas, de regulación social y moral. Esta evidencia puede demostrar que, aunque los comportamientos dudosos se toleraban hasta cierto punto, más allá del mismo la comunidad intentaba imponer sus propias expectativas, heredadas en cuanto a los papeles maritales aceptables y la conducta sexual, sobre los transgresores. Incluso en este caso, sin embargo, tenemos que proceder con cuidado: esto no es solamente «una cultura tradicional». Las normas que así se defienden no son idénticas a las proclamadas por la Iglesia o las autoridades; son definidas en el interior de la cultura plebeya misma, y las mismas formas rituales que se emplean contra un conocido delincuente sexual pueden emplearse contra un esquirol, o contra el señor y sus guardas de la caza, el recaudador, el juez de paz. Es más, las formas no son simplemente herederas de expectativas y reproductoras de normas: puede que las farsas populares del siglo XVII y principios del XVIII estén dirigidas contra la mujer que peca contra las prescripciones patriarcales de los roles conyugales, pero la cencerrada del siglo XIX está generalmente dirigida contra los que pegan a sus mujeres o (menos frecuentemente) contra hombres casados conocidos por seducir y dejar embarazadas a muchachas jóvenes.[43]
Es esta, pues, una cultura conservadora en sus formas; éstas apelan a la costumbre e intentan fortalecer los usos tradicionales. Las formas son también, en ocasiones, irracionales: no apelan a la «razón» mediante folletos, sermones o discursos espontáneos; imponen las sanciones de la fuerza, el ridículo, la vergüenza y la intimidación. Pero el contenido de esta cultura no puede ser descrito como conservador con tanta facilidad. Pues, en su «ser social» efectivo, el trabajo se está «liberando», década tras década, cada vez más, de los controles tradicionales señoriales, parroquiales, corporativos y paternales, y se está distanciando cada vez más de relaciones directas de clientelismo con la gentry. De ahí que nos encontremos con la paradoja de una cultura tradicional que no está sujeta en sus operaciones cotidianas al dominio ideológico de los poderosos. La hegemonía de la gentry puede definir los límites del «campo de fuerza» dentro de los cuales la cultura plebeya goza de libertad para actuar y crecer, pero, dado que esta hegemonía es más secular que religiosa o mágica, no es mucho lo que puede hacer para determinar el carácter de esta cultura plebeya. Los instrumentos de control y las imágenes hegemónicas son los del Derecho y no los de la Iglesia y el poder monárquico. Pero el Derecho no promueve pías cofradías de monjas en las ciudades, ni obtiene confesiones de los delincuentes, los que stán sujetos al Derecho no rezan el rosario ni se unen a peregrinaciones de fieles; en lugar de ello, leen pliegos en las tabernas y asisten a ejecuciones públicas y al menos algunas de las víctimas del derecho son consideradas, no con horror, sino con ambigua admiración. El derecho puede establecer los límites del comportamiento tolerado por los gobernantes; pero, en el siglo XVIII, no entra en las cabañas, no se le mencionada en las oraciones del ama de casa, no decora las chimeneas con iconos ni conforma una visión de la vida.
De ahí una paradoja característica del siglo: nos encontramos con una cultura tradicional y rebelde. La cultura conservadora de la plebe se resiste muchas veces, en nombre de la «costumbre», a aquellas innovaciones y racionalizaciones económicas (como el cercamiento, la disciplina de trabajo, las relaciones libres en el mercado de cereales) que los gobernantes o los patronos deseaban imponer. La innovación es más evidente en la cúspide de la sociedad que más abajo, pero, puesto que esta innovación no es un proceso técnico-sociológico sin normas y neutro, la plebe lo experimenta en la mayoría de las ocasiones en forma de explotación, o expropiación de derechos de aprovechamiento tradicionales, o disrupción violenta de modelos valorados de trabajo y descanso. De ahí que la cultura plebeya sea rebelde, pero rebelde en defensa de la costumbre. Las costumbres que se defienden pertenecen al pueblo, y algunas de ellas se fundamentan de hecho en una reivindicación bastante reciente en la práctica. Pero cuando el pueblo busca una legitimación de la protesta, recurre a menudo a las regulaciones paternalistas de una sociedad más autoritaria y selecciona entre ellas aquellas partes mejor pensadas para defender sus intereses del momento; los participantes en motines de subsistencias apelan al Book of Orders (Libro de Órdenes) y a la legislación contra acaparadores, etc., los artesanos apelan a ciertas partes (por ejemplo, la regulación del aprendizaje) del código Tudor regulatorio del trabajo.[44]
Esta cultura tiene otros rasgos «tradicionales», por supuesto. Uno de ellos, que me interesa particularmente, es la prioridad que se otorga, en ciertas regiones, a la sanción, intercambio o motivación «no-económica» frente a la directamente monetaria. Una y otra vez, al examinar formas de comportamiento del siglo XVIII, nos encontramos con la necesidad de «descifrar»[45] este comportamiento y descubrir las reglas invisibles de acción, diferentes a las que el historiador de «movimientos obreros» espera encontrar.
En este sentido, compartimos algunas de las preocupaciones del historiador de los siglos XVI y XVII en cuanto a una orientación «antropológica»: así por ejemplo, al tratar de descifrar la cencerrada, o la venta de esposa, o al estudiar el simbolismo de la protesta. En otro sentido, el problema es diferente y quizá más complejo, pues la lógica capitalista y el comportamiento tradicional «no-económico» se encuentran en conflicto activo y consciente, como en la resistencia a nuevos modelos de consumo («necesidades»), o en la resistencia a una disciplina del tiempo y la innovación técnica, o a la racionalización del trabajo que amenaza con la destrucción de prácticas tradicionales y, en ocasiones, la organización familiar de relaciones y roles de producción. De aquí que podamos entender la historia social del siglo XVIII como una serie de confrontaciones entre una innovadora economía de mercado y la economía moral tradicional de la plebe.
Pero si desciframos el comportamiento, ¿acaso tenemos que ir más allá e intentar reconstruir con estos fragmentos la clave un sistema cognoscitivo popular con su propia coherencia ontológica y estructura simbólica? Los historiadores de la cultura popular de los siglos XVII y XVIII pueden enfrentarse a problemas algo diferentes a este respecto. La cuestión se ha planteado en un reciente intercambio entre Hildred Geertz y Keith Thomas[46] y, a pesar de que yo me asociaría firmemente a Thomas en esta polémica, no podría responder, desde la perspectiva del siglo XVIII, en los mismos términos exactamente. Cuando Geertz espera que un sistema coherente subraye el simbolismo de la cultura popular, yo tengo que estar de acuerdo con Thomas en que «la inmensa posibilidad de variaciones cronológicas, sociales y regionales, que presenta una sociedad tan diversa como la de la Inglaterra del siglo XVII» —e incluso más la del siglo XVIII—, impide estas expectativas. (En todo momento, en este trabajo, al referirme a la cultura plebeya he sido muy consciente de sus variaciones y excepciones). Debo unirme a Thomas aún más fuertemente en su objeción a «la distinción simple que hace Geertz entre alfabetizados y analfabetos»; cualquier distinción de este tipo es nebulosa en todo momento del siglo: los analfabetos escuchan las producciones leídas en voz alta en las tabernas, y aceptan de la cultura educada ciertas categorías, mientras que algunos de los que saben leer y escribir utilizan sus muy limitadas destrezas literarias sólo de forma instrumental (para escribir facturas o llevar las cuentas), mientras que su «sabiduría» y sus costumbres se transmiten aun en el marco de una cultura pre-alfabetizada y oral. Durante unos setenta años, los coleccionistas y especialistas en canción folklórica han disputado enconadamente entre sí, sobre la pureza, autenticidad, origen regional y medios de dispersión de su material, y sobre la mutua interacción entre las culturas musicales refinada, comercial y plebeya. Cualquier intento de segregar la cultura educada de la analfabeta encontrará incluso mayores obstáculos.
En lo que Thomas y yo podemos disentir es en nuestros cálculos con respecto al grado en que las formas, rituales, simbolismo y supersticiones populares permanecen como «restos no integrados de modelos de pensamiento más antiguos», los cuales, incluso tomados en conjunto, constituyen «no un solo código, sino una amalgama de despojos culturales de muchos distintos modos de pensamiento, cristiano y pagano, teutónico y clásico; y sería absurdo pretender que todos estos elementos hayan sido barajados de modo que formen un sistema nuevo y coherente».[47] Yo he hecho ya una crítica de las referencias de Thomas a la «ignorancia popular», a la cual ha respondido brevemente Thomas;[48] y sin duda puede hablarse de ello más detenidamente en el futuro. Pero, ¿será quizás el siglo, o los campos de fuerza relevantes de los distintos siglos, así como el tipo de evidencia que cada uno de ellos hace prominente, lo que marque la diferencia? Si lo que estudiamos es la «magia», la astrología o los sabios, ello puede apoyar las conclusiones de Thomas; si lo que observamos son las procesiones bufas populares, los ritos de iniciación o las formas características de motín y protesta del siglo XVIII, apoyaría las mías.
Los datos del siglo XVIII, en mi opinión, señalan hacia un universo mental bastante más coherente, en el que el símbolo informa la práctica. Pero la coherencia (y no me extrañaría si en este momento algún antropólogo tirara este trabajo disgustado) surge no tanto de una estructura inherente cognoscitiva como de un campo de fuerza determinado y una oposición sociológica, peculiares a la sociedad del siglo XVIII; para hablar claro, los elementos desunidos y fragmentados de formas más antiguas de pensamiento quedan integrados por la clase. En algunos casos esto no tiene significado político y social alguno, más allá de la antítesis elemental de las definiciones dentro de culturas antitéticas: el escepticismo en relación a las homilías del párroco, la mezcla de materialismo efectivo y vestigios de supersticiones de los pobres, se conservan con especial confianza porque estas actitudes están amparadas por el ámbito de una cultura más amplia y más robusta. Esta confianza nos sorprende una y otra vez: «Dios bendiga a sus señorías», exclamó un habitante del West Country ante un reverendo coleccionista de folklore bien entrado el siglo XIX, al ser interrogado sobre la venta de esposas, «que puede preguntar a quien quiera si no es eso un matrimonio bueno, sólido y cristiano y les dirán que lo es».[49] «Dios bendiga a sus señorías» entraña un sentido de condescendencia desdeñosa; «quien quiera» sabe lo que es cierto —excepto, por supuesto, el párroco y el señor y sus bien educados hijos—; cualquiera sabe mejor que el mismo párroco lo que es… ¡«cristiano»! En otras ocasiones, la asimilación de antiguos fragmentos a la conciencia popular o incluso al arsenal de la protesta popular es muy explícita: de la quema de brujas y herejes toma la plebe el simbolismo de quemar a sus enemigos en efigie; las «viejas profecías», como las de Merlín, llegan a formar parte del repertorio de la protesta londinense, apareciendo en forma de folleto durante las agitaciones que rodearon el cercamiento de Richmond Park, en pliegos y sátiras en época de Wilkes.
Es en la clase misma, en cierto sentido un conjunto nuevo de categorías, más que en modelos más antiguos de pensamiento, donde encontramos la organización formativa y cognoscitiva de la cultura plebeya. Quizás, en realidad, era necesario que la clase fuera posible en el conocimiento antes de que pudiera encontrar su expresión institucional. Las clases, por supuesto, estaban también muy presentes en el sistema cognoscitivo de los gobernantes de la sociedad, e informaban sus instituciones y sus rituales de orden, pero esto sólo viene a destacar que la gentry y la plebe tenían visiones alternativas de la vida y de la escala de sus satisfacciones. Ello nos plantea problemas de evidencia excepcionales. Todo lo que nos ha sido transmitido mediante la cultura educada tiene que ser sometido a un minucioso escrutinio. Lo que el distante clérigo paternalista considera «ignorancia popular» no puede aceptarse como tal sin una investigación escrupulosa. Para tomar el caso de los desórdenes destinados a tomar posesión de los cuerpos de los ahorcados en Tyburn, que Peter Linebaugh ha (creo) descifrado en Albion’s Fatal Tree: era sin duda un gesto de «ignorancia» por parte del amotinado el arriesgar su vida para que su compañero de taller o rancho no cumpliera la muy racional y utilitaria función de convertirse en espécimen de disección en la sala del cirujano. Pero no podemos presentar al amotinado como figura arcaica, motivada por los «despojos» de los antiguos modelos de pensamiento, y despachar luego la cuestión con una referencia a las supersticiones de muerte y les rois thaumaturges. Linebaugh nos demuestra que el amotinado estaba motivado por su solidaridad con la víctima, respeto por los parientes de la misma, y nociones acerca del respeto debido a la integridad del cadáver y al rito de enterramiento que forman parte de unas creencias sobre la muerte ampliamente extendidas en la sociedad. Estas creencias sobreviven con vigor hasta muy avanzado el siglo XIX, como evidencia la fuerza de los motines (y prácticamente histerias) en varias ciudades contra los ladrones de cadáveres y su venta.[50] La clave que informa estos desórdenes, en Tyburn en 1731 o Manchester en 1832, no puede entenderse simplemente en términos de creencias sobre la muerte y sobre la forma debida de tratarla. Supone también solidaridades de clase y la hostilidad de la plebe por la crueldad psíquica de la justicia y la comercialización de valores primarios. Y no se trata sólo, en el siglo XVIII, de que se vea amenazado un tabú: en el caso de la disección de cadáveres o el colgar los cadáveres con cadenas, una clase estaba deliberadamente, y como acto de terror, rompiendo o explotando los tabúes de otra.
Es, pues, dentro del campo de fuerza de la clase donde reviven y se reintegran los restos fragmentados de viejos modelos. En un sentido, la cultura plebeya es la propia del pueblo: es una defensa contra las intromisiones de la gentry o el clero; consolida aquellas costumbres que sirven sus propios intereses; las tabernas son suyas, suyas las ferias, la cencerrada forma parte de sus propios medios de autorregulación. No es una cultura «tradicional» cualquiera sino una muy especial. No es, por ejemplo, fatalista, ofrece consuelo y defensas para el curso de una vida que está totalmente determinada y restringida. Es, más bien, picaresca, no sólo en el evidente sentido de que hay más gente que se mueve, que se va al mar, o son llevados a las guerras y experimentan los azares y aventuras de los caminos. En ambientes más estables —en las zonas en desarrollo de manufactura y trabajo libre—, la vida misma se desenvuelve a lo largo de caminos cuyos avatares y accidentes no se pueden prescribir o evitar mediante la previsión: las fluctuaciones en la incidencia de mortalidad, precios, empleo, se viven como accidentes externos más allá de todo control; la alta tasa de mortalidad infantil hace absurda la previsión en la planificación familiar; en general, el pueblo tiene pocas notaciones predictivas del tiempo; no proyectan «carreras», ni ven sus vidas con un aspecto determinado ante ellos, ni reservan para uso futuro semanas enteras de altas ganancias en ahorros, ni planean la compra de casas, ni piensan en unas «vacaciones» una sola vez en su vida. (Un joven, sabiendo esto por medio de su cultura, podía salir, una vez en su vida, a los caminos «para ver mundo»). De ello que la experiencia o la oportunidad se aprovecha cuando surge la ocasión, con pocas consideraciones sobre las consecuencias, exactamente como impone la multitud su poder en momentos de acción directa insurgente, a sabiendas de que su triunfo no durará más de una semana o un día.
Pues la cultura plebeya está, finalmente, restringida a los parámetros de la hegemonía de la gentry, la plebe es siempre consciente de esta restricción, consciente de la reciprocidad de las relaciones gentry-plebe[51], vigilante para aprovechar los momentos en que pueda ejercer su propia ventaja. La plebe también adopta para su propio uso parte de la retórica de la gentry. Pues, otra vez, este es el siglo en que avanza el trabajo «libre». La costumbre que era «buena» y «vieja» había a menudo adquirido valor recientemente. Y el rasgo distintivo del sistema fabril era que, en muchos tipos de empleo, los trabajadores (incluyendo pequeños patronos junto con jornaleros y sus familias) todavía controlaban en cierta medida sus propias relaciones inmediatas y sus modos de trabajo, mientras que tenían muy poco control sobre el mercado de sus productos o los precios de materias primas o alimentos. Esto explica parcialmente la estructura de las relaciones industriales y la protesta, así como los instrumentos de la cultura y de su cohesión e independencia de control.[52] Explica también en gran medida la conciencia del «inglés nacido libre», que sentía como propia cierta porción de la retórica constitucionalista de sus gobernantes, y defendía con tenacidad sus derechos ante la ley y sus derechos a protestar de manera turbulenta contra militares, patrulla de reclutamiento o policía, junto con su derecho al pan blanco y la cerveza barata. La plebe sabía que una clase dirigente cuyas pretensiones de legitimidad descansaban sobre prescripciones y leyes tenía poca autoridad para desestimar sus propias costumbres y leyes.
La reciprocidad de estas relaciones subraya la importancia de la expresión simbólica de hegemonía y protesta en el siglo XVIII. Es por ello que, en mi trabajo previo, dediqué tanta atención a la noción de teatro. Desde luego cada sociedad tienen su propio estilo de teatro; gran parte de la vida política de nuestras propias sociedades puede entenderse sólo como una contienda por la autoridad simbólica[53]. Pero lo que estoy diciendo no es solamente que las contiendas simbólicas del siglo XVIII eran peculiares de este siglo y exigen mayor estudio. Yo creo que el simbolismo, en este siglo, tenía una especial importancia debido a la debilidad de otros órganos de control: la autoridad de la Iglesia está en retirada y no ha llegado aún la autoridad de las escuelas y de los medios masivos de comunicación. La gentry tenía tres principales recursos de control: un sistema de influencias y promociones que difícilmente podía incluir a los desfavorecidos pobres; la majestad y el terror de la justicia, y el simbolismo de su hegemonía. Éste era, en ocasiones, un delicado equilibrio social en el que los gobernantes se veían forzados a hacer concesiones. De ello que la rivalidad por la autoridad simbólica pueda considerarse, no como una forma de representar ulteriores contiendas «reales», sino como una verdadera contienda en sí misma. La protesta plebeya, a veces, no tenía más objetivo que desafiar la seguridad hegemónica de la gentry, extirpar del poder sus mixtificaciones simbólicas, o incluso sólo blasfemar. Era una lucha de «apariencias», pero el resultado de la misma podía tener consecuencias materiales: en el modo en que se aplicaban las Leyes de Pobres, en las medidas que la gentry creía necesarias en épocas de precios altos, en que se aprisionara o se dejara en libertad a Wilkes.
Al menos debemos retornar al siglo XVIII prestando tanta atención a la contienda simbólica de las calles como a los votos de la Cámara de los Comunes. Estas contiendas aparecen en todo tipo de formas y lugares inesperados. Algunas veces consistía en el uso jocoso de un simbolismo jacobita o antihannoveriano, un retorcer la cola de la gentry. El Dr. Stratford escribió desde Berkshire en 1718:
Los rústicos de esta región son muy retozones y muy insolentes. Algunos honrados jueces se reunieron para asistir al día de Coronación en Wattleton, y hacia el atardecer cuando sus mercedes estuvieran tranquilos querían hacer una fogata campestre. Sabiéndolo algunos patanes tomaron un enorme nabo y le metieron tres velas colocándolo sobre la casa de Chetwynd… Fueron a decir a sus mercedes que para honrar la Coronación del Rey Jorge había aparecido una estrella fulgurante sobre el hogar del Sr. Chetwynd. Sus mercedes tuvieron el buen conocimiento de montar a caballo e ir a ver esta maravilla, y se encontraron, para su considerable decepción, que su estrella habíase quedado en nabo[54].
El nabo era, por supuesto, el emblema particular de Jorge I elegido por la multitud jacobita cuando estaban de buen humor; cuando estaban de mal humor era el rey cornudo, y se empleaban los cuernos en lugar del nabo. Pero otras confrontaciones simbólicas de estos años podían llegar a ser verdaderamente muy hirientes. En una aldea de Somerset, en 1724 tuvo lugar una oscura confrontación (una entre varias del mismo tipo) por la erección de una «Árbol de Mayo»[55]. Un terrateniente y magistrado de la localidad parece haber derribado «el viejo Árbol de Mayo», recién adornado con flores y guirnaldas, y haber enviado después a dos hombres al correccional por cortar un olmo para erigir un nuevo árbol. Como respuesta se cortaron en su jardín manzanos y cerezos, se mató a un buey y se envenenaron perros. Al ser soltados los prisioneros, se reerigió el árbol y se celebró el «Día de Mayo» con baladas sediciosas y libelos burlescos contra el magistrado. Entre los que adornaban la vara había dos trabajadores, un maltero, un carpintero, un herrero, un tejedor de lino, un carnicero, un molinero, un posadero, un mozo de cuadra y dos caballeros[56].
Hacia mediados de siglo, el simbolismo jacobita decae y el ocasional transgresor distinguido (quizás introduciendo sus propios intereses bajo la capa de la multitud) desaparece con él.[57] El simbolismo de la protesta popular después de 1760 es a veces un desafío a la autoridad de forma muy directa. Y no se empleaba el simbolismo sin cálculo ni sin una cuidadosa premeditación. En la gran huelga de marineros del Támesis de 1768, en que unos cuantos miles marcharon al Parlamento, la afortunada supervivencia de un documento nos permite observar este hecho en acción.[58] En el momento álgido de la huelga (7 de mayo 1768), en que los marineros no recibían satisfacción alguna, algunos de sus dirigentes acudieron a una taberna del muelle y pidieron al tabernero que les escribiera una proclama con buena letra y forma apropiada que tenían la intención de colocar en todos los muelles y escaleras del río. El tabernero leyó el papel y encontró «muchas Expresiones de Traición e Insubordinación» y al píe «Ni W…, ni R…» (esto es, «Ni Wilkes, ni Rey»). El tabernero (por propio acuerdo) reconvino con ellos:
Tabernero: Ruego a los Caballeros que no hablen de coacción o sean culpables de la menor Irregularidad.
Marineros: ¿Qué significa esto, Señor?, si no nos desagravian rápidamente hay Barcos y Grandes Cañones disponibles que utilizaremos como lo pida la ocasión para desagraviarnos y además estamos dispuestos a desarbolar todos los barcos del Río y luego le diremos adiós a usted y a la vieja Inglaterra y navegaremos hacia otro país…
Los marineros estaban sencillamente jugando el mismo juego que la legislación con sus repetidos decretos sobre delitos capitales y sus anulaciones legislativas; ambas partes de esta relación tendían a amenazar más que a realizar. Decepcionados por el tabernero, le llevaron su escrito a un maestro de escuela que efectuaba esta especie de tarea clerical. Nuevamente el punto de vacilación fue la terminación de la proclama: a la derecha «Marineros», a la izquierda «Ni W…, ni R…». El maestro tenía el suficiente aprecio a su cuello para no ser autor de tal escrito. Siguió entonces este diálogo, por propio acuerdo, aunque parece una conversación improbable para las escaleras de Shadwell:
Marineros: No eres Amigo de los Marineros.
Maestro: Señores, soy tan Amigo Suyo que de ningún modo quiero ser el Instrumento para causarles la mayor Injuria cuando se les Proclame Traidores a nuestro Temido Soberano Señor el Rey y provocadores de Rebeldía y Sedición entre sus compañeros, y esto es lo que yo creo humildemente ser el Contenido de Su Escrito…
Marineros: La Mayoría de nosotros hemos arriesgado la vida en defensa de la Persona, la Corona y Dignidad de Su Majestad y por nuestro país hemos atacado al enemigo en todo momento con coraje y Resolución y hemos sido Victoriosos. Pero, desde el final de la Guerra, se nos ha despreciado a nosotros los Marineros y se han reducido nuestros Salarios tanto y siendo tan Caras las Provisiones se nos ha incapacitado para procurar las necesidades corrientes de la Vida a nosotros y nuestras Familias, y para hablarle claro si no nos Desagravian rápidamente hay suficientes Barcos y Cañones en Deptford y Woolwich y armaremos una Polvareda en la Laguna como nunca vieron los Londinenses así que cuando hayamos dado a los Comerciantes un coup de grease [sic] navegaremos hasta Francia donde estamos seguros de encontrar una cálida acogida.
Una vez más los marineros fueron decepcionados; y con las palabras, «¿crees que un Cuerpo de marineros Británicos va a recibir órdenes de un Maestro de Escuela viejo y Retrógrado?», se despiden. En algún lugar lograron un escribano, pero incluso éste rehusó la totalidad del encargo. A la mañana siguiente apareció efectivamente la proclama en las escaleras del río, firmada a la derecha «Marineros» y a la izquierda… «¡Libertad y Wilkes por siempre!».
El punto central de esta anécdota es que, en el clímax mismo de la huelga marinera, los dirigentes del movimiento pasaron varias horas de la taberna al maestro y de éste a un escribano, en busca de un escribiente dispuesto a estampar la mayor afrenta a la autoridad que pudiera imaginarse: «Ni Rey». Es posible que los marineros no fueran republicanos en ningún sentido reflexivo; pero era este el mayor «Cañón» simbólico que podían disparar y, si hubiera sido disparado con el aparente apoyo de unos cuantos miles de hombres de mar británicos, habría sido sin duda un gran cañonazo.[59]
La contienda simbólica adquiere su sentido sólo dentro de un equilibrio determinado de relaciones sociales. La cultura plebeya no puede ser analizada aisladamente de este equilibrio; sus definiciones son, en algunos aspectos, antagónicas a las definiciones de la cultura educada. Lo que yo he intentado demostrar, quizá repetitivamente, es que es posible que cada uno de los elementos de esta sociedad, tomados por separado, tengan sus precedentes y sus sucesores, pero que, al tomarlos en su conjunto, forman una totalidad que es más que la simple suma de partes: es un conjunto de relaciones estructurado, en el que el Estado, la ley, la ideología antiautoritaria, las agitaciones y acciones directas de la multitud, cumplen papeles intrínsecos al sistema, y dentro de ciertos límites asignados por este sistema, límites que son simultáneamente los límites de lo que es políticamente «posible» y, hasta un grado extraordinario, también los límites de lo que es intelectualmente y culturalmente «posible». La multitud, incluso cuando es más avanzada, sólo raramente puede trascender la retórica antiautoritaria de la tradición radical whig; los poetas no pueden trascender la sensibilidad del humano y generoso paternalista.[60] La furiosa carta anónima que surge de las más bajas profundidades de la sociedad maldice contra la hegemonía de la gentry, pero no ofrece una estrategia para reemplazarla.
En cierto sentido es esta una conclusión bastante conservadora, pues estoy sancionando la imagen retórica que de sí misma tenía la sociedad del siglo XVIII, a saber, que el Acuerdo de 1688 definió su forma y sus relaciones características. Dado que el Acuerdo estableció la forma de gobierno de una burguesía agraria[61], parece que era tanto la forma del poder estatal como el modo y las relaciones de producción los que determinaron las expresiones políticas y culturales de los cien años siguientes. Ciertamente el Estado, débil como era en sus funciones burocráticas y racionalizadoras, era inmensamente fuerte y efectivo como instrumento auxiliar de producción por derecho propio: al abrir las sendas del imperialismo comercial, al imponer el cerramiento de los campos, al facilitar la acumulación y movimiento de capital, tanto mediante sus funciones bancarias y de emisión de títulos como, más abiertamente, mediante las extracciones parasitarias a sus propios funcionarios. Es esta combinación específica de debilidad y fuerza lo que proporciona la «iluminación general» en la que se mezclan todos los colores de la época; ésta la que asignaba a jueces y magistrados sus papeles; la que hacía necesario el teatro de hegemonía cultural y la que escribía para el mismo el guion paternalista y antiautoritario; ésta la que otorgaba a la multitud su oportunidad de protesta y presión; la que establecía las condiciones de negociación entre autoridad y plebe y la que ponía los límites más allá de los cuales no podía aventurarse la negociación.
Finalmente, ¿con qué alcance y en qué sentido utilizo el concepto de «hegemonía cultural»? Puede responderse a esto en los niveles práctico y teórico. En el práctico es evidente que la hegemonía de la gentry sobre la vida política de la nación se impuso de modo efectivo hasta los años 1790[62]. Ni la blasfemia ni los episodios esporádicos de incendios premeditados ponen esto en duda; pues éstos no quieren desplazar el dominio de la gentry sino simplemente castigarla. Los límites de lo que era políticamente posible (hasta la Revolución Francesa) se expresaban externamente en forma constitucional e, internamente, en el espíritu de los hombres, como tabúes, expectativas limitadas y una tendencia a formas tradicionales de protesta, destinadas a menudo a recordar a la gentry sus deberes paternalistas.
Pero también es necesario decir lo que no supone la hegemonía. No supone la admisión por parte de los pobres del paternalismo en los propios términos de la gentry o en la imagen ratificada que ésta tenía de sí misma. Es posible que los pobres estuvieran dispuestos a premiar con su deferencia a la gentry, pero sólo a un cierto precio. El precio era sustancial. Y la deferencia estaba a menudo privada de toda ilusión: desde abajo podía ser considerada en parte como algo necesario para la autoconservación, en parte como una extracción calculada de todo lo que pudiera extraerse. Visto desde esta perspectiva, los pobres impusieron a los ricos ciertos deberes y funciones paternalistas tanto como se les imponía a ellos la deferencia. Ambas partes de la ecuación estaban restringidas a un mismo campo de fuerza.
En segundo lugar, debemos recordar otra vez la inmensa distancia que había entre las culturas refinada y plebeya; y la energía de la auténtica dinámica interna de esta última. Sea lo que fuere esta hegemonía, no envolvía las vidas de los pobres y no les impedía defender sus propios modos de trabajo y descanso, formar sus propios ritos, sus propias satisfacciones y visión de la vida. De modo que con ello quedamos prevenidos contra el intento de forzar la noción de hegemonía sobre una extensión excesiva y sobre zonas indebidas.[63] Esta hegemonía pudo haber definido los límites externos de lo que era políticamente y socialmente practicable y, por ello, influir sobre las formas de lo practicado: ofrecía el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación, pero dentro del trazado arquitectónico podían montarse muchas distintas escenas y desarrollarse dramas diversos.
Con el tiempo, una cultura plebeya tan robusta como ésta pudo haber alimentado expectativas alternativas, que constituyeran un desafío a esta hegemonía. No es así como yo entiendo lo sucedido, pues cuando se produjo la ruptura ideológica con el paternalismo, en los años 1790, se produjo en primer lugar menos desde la cultura plebeya que desde la intelectual de las clases medias disidentes y desde allí fue extendida al artesanado urbano.[64] Pero las ideas painitas, transportadas por los artesanos a una cultura plebeya más extensa, desarrollaron en ella raíces instantáneamente, y quizá la protección que les proporcionó esta robusta e independiente cultura les permitiera florecer y propagarse, hasta que se produjeron las grandes y nada deferentes agitaciones populares al término de las guerras francesas.
Digo esto teóricamente. El concepto de hegemonía es inmensamente valioso, y sin él no sabríamos entender la estructuración de relaciones del siglo XVIII. Pero aunque esta hegemonía cultural pudo definir los límites de lo posible, e inhibir el desarrollo de horizontes y expectativas alternativos, este proceso no tiene nada de determinado o automático. Una hegemonía tal sólo puede ser mantenida por los gobernantes mediante un constante y diestro ejercicio, de teatro y concesión. En segundo lugar, la hegemonía, incluso cuando se impone con fortuna, no impone una visión de la vida totalizadora; más bien impone orejeras que impiden la visión en ciertas direcciones mientras la dejan libre en otras. Puede coexistir (como en efecto lo hizo en la Inglaterra del siglo XVIII) con una cultura del pueblo vigorosa y autoimpulsada, derivada de sus propias experiencias y recursos. Esta cultura, que se resiste en muchos puntos a cualquier forma de dominio exterior, constituye una amenaza omnipresente a las descripciones oficiales de la realidad; dados los violentos traqueteos de la experiencia y la intromisión de propagandistas «sediciosos», la multitud partidaria de la Iglesia y Rey puede hacerse jacobina o ludita, la leal armada zarista puede convertirse en una flota bolchevique insurrecta. Se sigue que no puedo aceptar la opinión, ampliamente difundida en algunos círculos estructuralistas y marxistas de Europa occidental, de que la hegemonía imponga un dominio total sobre los gobernados —o sobre todos aquellos que no son intelectuales— que alcanza hasta el umbral mismo de su experiencia, e implanta en sus espíritus desde su nacimiento categorías de subordinación de las cuales son incapaces de liberarse y para cuya corrección su experiencia resulta impotente. Pudo ocurrir esto, aquí y allá, pero no en Inglaterra, no en el siglo XVIII.
VI
La vieja ecuación paternalismo-deferencia perdía fuerza incluso antes de la Revolución Francesa, aunque vio una temporal reanimación en las muchedumbres partidarias de Iglesia y Rey de principios de los años 1790, el espectáculo militar y el antigalicanismo de las guerras. Los motines de Gordon habían presenciado el clímax, y también la apoteosis, de la licencia plebeya; e infligieron un trauma a los gobernantes que puede ya observarse en el tono cada vez más disciplinario de los años 1780. Pero, por entonces, la relación recíproca entre gentry y plebe, inclinándose ahora de un lado, ahora del otro, había durado un siglo. Por muy desigual que resultara esta relación, la gentry necesitaba a pesar de todo cierta clase de apoyo de los pobres, y éstos sentían que eran necesitados. Durante casi cien años los pobres no fueron los completos perdedores. Conservaron su cultura tradicional; lograron atajar parcialmente la disciplina laboral del primer industrialismo; quizás ampliaron el alcance de las Leyes de Pobres; obligaron a que se ejerciera una caridad que pudo evitar que los años de escasez se convirtieran en crisis de subsistencias; y disfrutaron de las libertades de lanzarse a las calles, empujar, bostezar y dar hurras, tirar las casas de panaderos o disidentes detestables, y de una disposición bulliciosa y no vigilada que asombraba a los visitantes extranjeros y casi les indujo erróneamente a pensar que eran «libres». Los años 1790 eliminaron tal ilusión y, a raíz de las experiencias de esos años, la relación de reciprocidad saltó. AI saltar, en ese mismo momento, perdió la gentry su confiada hegemonía cultural. Pareció repentinamente que el mundo no estaba, después de todo, ligado en todo punto por sus gobernantes y vigilado por su poder. Un hombre era un hombre «a pesar de todo». Nos apartamos del campo de fuerza del siglo XVIII y entramos en un período en que se produce una reorganización estructural de relaciones de clase e ideología. Se hace posible, por primera vez, analizar el proceso histórico en los términos de notaciones de clase del siglo XIX.
[1] La polémica comenzó hace seis o siete años en el Centro para el Estudio de Historia Social de Warwick. Alguna parte de las secciones I y II fueron presentadas en el Congreso Anglo-Americano de Historiadores (7 julio 1972), en Londres. La sección V fue añadida para el debate del Seminario del Centro Davies, Universidad de Princeton (febrero 1976). Y yo he interpolado, en la sección VI, algunas notas sobre la «clase» presentadas en la Séptima Mesa Redonda de Historia Social en la Universidad de Constanza (junio 1977). Estoy agradecido a mis anfitriones y colegas en estas ocasiones, y por la valiosa polémica que siguió. Me doy cuenta de que un artículo amalgamado de esta forma debe carecer de cierta coherencia.
[2] Esto procede de un pasaje muy general de La ideología alemana (1845). Yo no recuerdo ninguna parte de la misma generalidad en El capital. (Marx y Engels, La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1974, pp. 58 y 64).
[3] Harold Perkin, The Origtns o} M.odem English Society, 1780-1800, 1969, p. 42; Alexander Marchant, «Colonial Brasil», en X. Livermore, ed., Portugal and Brazil: An Introduction, Oxford, 1953, p. 297.
[4] Eugene D. Genovese, The World the Slaveholders Made, Nueva York, 1969, esp. p. 96.
[5] Peter Laslett, The World We Have Lost, 1965, p. 21.
[6] Cuando tu buen padre tenía este amplio dominio, / La voz del dolor nunca lloró en vano. / Calmados por su piedad, por su abundancia alimentados, / Los enfermos encontraban medicina y los ancianos pan. / Nunca abandonó sus intereses a los cuidados de la parroquia. / Ni hubo bailío alguno que impusiera allí su pequeño imperio; / No hubo tirano de aldea que los matara de hambre o los oprimiera; / Aprendió sus necesidades, y ellas satisfacía … // Los pobres veían a su lado a sus protectores naturales, / Y los que impartían la ley sustituían a la ley misma.
[7] El viaje sin límites de las costumbres / Se ha llevado al magistrado guardián. / Excepto en las calles de Augusta, en las costas de Galia, / El patrón rural ya nunca se vislumbra…
[8] Raymond Williams, The Country and the City, Oxford, 1973, passim.
[9] El significado del análisis del paternalismo en la obra de Eugene D. Genovese, que culmina en Roll, Jordán, Roll (Nueva York, 1974), no puede ser una exageración. Lo que puede serlo, en opinión de los críticos de Genovese, es el grado de «reciprocidad» de la relación entre los dueños de esclavos y éstos y el grado de adaptación (o conformidad) aceptado por los esclavos en el «espacio para vivir» proporcionado por la manifiesta hegemonía de los amos (Herbert G. Gutman, The Black Family in Slavery and Freedom, Nueva York, 1976, esp. pp. 309-326, y Eric Perkins, «Roll, Jordán, Roll: A “Marx” for the Master Class», Radical History Review, Nueva York, III, n.° 4 (otoño 1976), pp. 41-59. En una respuesta provisional a sus críticos (ibid., invierno 1976-1977), Genovese observa que suprimió 200 páginas sobre revueltas de esclavos en el hemisferio occidental (que aparecerán en un volumen subsiguiente); en la parte publicada se ocupó de «analizar la dialéctica de la lucha de clases y el duro antagonismo en una época en que la confrontación abierta de tipo revolucionario era mínima». Mientras que la situación de los esclavos y de los trabajadores pobres ingleses del siglo xviii es difícilmente comparable, el análisis de Genovese de hegemonía y reciprocidad —y la polémica que le siguió— es de gran relevancia para los temas de este artículo.
[10] No debemos olvidar que la gran investigación de Namier del carácter del sistema parlamentario se originó como estudio de «The Imperial Problem during the American Revolution», prefacio de la primera edición de The Structure of Politics in tbe Accession of George III. Desde la época de Namíer, el «problema Imperial» y sus constantes presiones en la vida política y económica de Inglaterra ha sido despreciado con excesiva frecuencia, y después olvidado. Véase también los comentarios de Irfan Habib «Colonialization of the Indian Economy, 1757-1900», Social Scientíst Delhi nº’22 esp. pp. 25-30.
[11] MSS de Blenheim (Sunderland), D II, 8.
[12] J. H. Plumb. Sir Robert Walpole, 1969, II, pp. 168-169.
[13] P. D. Langford, «William Pitt and Public Opinion, 1757», English Historical Review, CCCXLVI (1973). Pero, cuando estuvo en el poder, el «patriotismo» de Pitt sólo se limitó a la parte derecha del gobierno. La parte izquierda, Newcastle, «tomó el tesoro, el patronazgo civil y eclesiástico, y la disposición de aquella parte del dinero del servicio secreto empleado en aquel momento en sobornar a los miembros del Parlamento. Pitt era secretario de Estado, y tenía la dirección de la guerra y los asuntos exteriores. De modo que toda la porquería de todas las ruidosas y pestilentes alcantarillas del gobierno se vertió en un solo canal. Por los restantes canales sólo pasó lo brillante y sin mácula» (T. B. Macaulay, Critical and Historical Essays, 1880, p. 747).
[14] Ibid., p. 746.
[15] Debo subrayar que esta es una visión del Estado vista desde «dentro». Desde «fuera», en su efectiva presencia militar, naval, diplomática e imperial, directa o indirecta (como en la paraestatal East India Company) debe verse con un aspecto mucho más agresivo. La mezcla de debilidad interna y fuerza externa, y el equilibrio entre ambas (en política de «guerra» y de «paz») nos conducen hasta la mayoría de las cuestiones de principio reales abiertas en la alta política de mediados del siglo XVIII. Era cuando la debilidad inherente a su parasitismo interno destruía sus venganzas en derrotas externas (la pérdida de Menorca y el sacrificio ritual del almirante Byng; el desastre americano) cuando los elementos de la clase dirigente se veían empujados por el shock fuera de meros faccionalismos y a una política de principios clasista.
[16] Pero ha habido un cambio significativo en la reciente historiografía, hacia un tomar más en serio las relaciones entre los políticos y la nación política «sin puertas». Véase J. H. Plumb, «Political Man», en James L. Clifford, ed., Man versus Society in Eighteenth-Century Britain, Cambridge, 1968; y, notablemente, John Brewer, Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III, Cambridge, 1976; así como muchos otros estudios especializados.
[17] «En nuestra época la oposición está entre una Corte corrupta, a la que se ha unido una innumerable multitud de todos los rangos y posiciones comprados con dinero público, y la parte independiente de la nación» (Political Disquisitíons, or an Enquirv into Public Errors, Efects and Abuses, 1774). Esta es, por supuesto, también la crítica de la vieja oposición «rural» a Walpole.
[18] C. F. Burgess, ed., Letters of John Gay, Oxford, 1966, p. 45.
[19] Pero téngase en Cuenta el análisis relevante en John Cannon, Parliamentary Reform, 1640-1832, Cambridge, 1973, p. 49, nota 1.
[20] «11 abril 1779… Había Coches en la Iglesia. El St. Custance, inmediatamente después de la Ceremonia, se me acercó con el deseo de que aceptara un pequeño presente; estaba envuelto en un pedazo de papel blanco muy arreglado y, al abrirlo, vi que contenía no menos de la suma de 4.4.0. Dio también al oficial 0.10.6». (The Diary of a Counlry Parson, 1963, p. 152).
[21] «El correo de todo miembro del Parlamento con las más mínimas pretensiones de influencia estaba repleto de ruegos y peticiones de votantes para ellos, sus parientes o subordinados. Puestos en las Aduanas y Consumos, en el Ejercito y en la Armada, en la Iglesia, en las Compañías de India Oriental, África y Levante, en todos los departamentos del Estado, desde porteros a funcionarios; trabajos en la corte para la verdadera gentry o sinecuras en Irlanda, el cuerpo diplomático, o cualquier otro lugar donde los deberes fueran ligeros y los salarios estables» (J. H. Plumb, «Political Man», en op. cit., p. 6).
[22] De aquí la iracunda nota de Blake a sir Joshua Reynolds: «¡Liberalidad! no queremos Liberalidad. Queremos precios justos y Valores Proporcionados y una demanda general para el Arte» (Geoffrey Keynes, ed., The Complete Writirigs of William Blake, 1957, p. 446).
[23] Para comentarios terribles sobre deferencia e independencia, véase Mary Thrale, ed., The Autobiography of Francis Place, Cambridge, 1972, 216-218, 250. El afortunado mercader de Birmingham, William Hutton, anota en su autobiografía la forma en que llegó a comprar tierra por primera vez (en 1766 a la edad de 43 años}: «Desde que tenía ocho años había desarrollado el amor a la tierra, y a menudo preguntaba acerca de ella, y deseaba tener alguna propia. Este ardiente deseo del barro nunca me abandonó…» (The Lije of William Hutton, 1817, p. 177).
[24] Aunque la oposición del campo a Walpole tenía demandas cenitales que eran democráticas formalmente (parlamentos anuales, disminución de funcionarios y de la corrupción, terminar con el ejército regular, etc.), la democracia que le pedía era desde luego limitada, en general, a la gentry terrateniente (frente a los intereses monetarios y de la Corte), como quedaba claro en la constante defensa tory de las cualificaciones de propiedad territorial para los miembros del Parlamento. Véase el útil análisis de Quentin Skinner (que, sin embargo, no toma en consideración la dimensión de la nación política «sin puertas» a la que apeló Bolingbroke), «The Principies and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke versus Walpole», en Neil McKendrick, ed., Historical perspectives, 1974; H. T. Dickinson, «The Eighteenth-Century Debate on the “Glorious Rcvolution»», Hlistory, LXI, n.° 201 (febrero 1976), pp. 36-40; y (para la continuidad entre la plataforma del viejo partido del Campo y los nuevos whigs radicales), Brewer, op. cit., pp. 19, 253-255. Los whigs hannoverianos también apoyaban las cualificaciones de gran propiedad para los miembros del Parlamento (Cannon, op. cit., p, 36).
[25] Véase Brewer, op. cit., cap. 8; y, para un ejemplo de su extensión provincial, John Money, «Taverns, Coffee Houses and Clubs: Local Politics and Popular Articulacy in the Birmingham Area in the Age of the American Revolution», Historical Journal, XIV, n° 1 (1971).
[26] Los siguientes tres párrafos ofrecen un resumen de mi artículo en el Journal of Social Hístory, VII, nº 4 (verano 1974).
[27] Hay otros motivos; y uno es históricamente específico a la sociedad británica del siglo XVIII, y es posible que destaque que yo no doy «plebe» como término universalmente válido de todas las sociedades en la «etapa» de «protoindustrialización». Para la clase dominante británica, el mundo grecorromano (más específicamente la Roma republicana) proporcionaba un modelo sociológico y político muy coherente con respecto al cual medían sus propios problemas y conducta. Como ha observado Alasdair Maclntire: «Para la naciente sociedad burguesa, el mundo grecorromano proporcionaba el manto que llevan los valores humanos». La educación clásica ofrecía «el estudio de toda una sociedad, del lenguaje, la literatura, la histeria y la filosofía de la cultura grecorromana» («Breaking the Chains of Reason», en E. P. Thompson, ed., Out of Apathv, 1960, p. 205; véase también Brewer, op. cit., pp. 258-259). En momentos de autorreflexión y autodramatización, los gobernantes de la Inglaterra del siglo XVIII se veían como patricios y al pueblo como plebe.
[28] Es asombroso que le recuerden a uno que el duque de Newcastle hizo su aprendizaje político congregando una multitud, como recordaba él en 1768 («Adoro a ]a muchedumbre, una vez yo mismo me puse a la cabeza de una. Debemos la sucesión hannoveriana a la muchedumbre»). Para el breve episodio de la organización de muchedumbres camorristas rivales en Londres a la subida de Jorge I, véase James L. Fitts, «Newcastle’s Mob», Albion, V, n.° 1 (primavera 1973), pp. 41-49); y Nicholas Rogers, «Popular Protest in Early Hanoverian London», Past and Present (de próxima aparición).
[29] Skinner, op. cit., pp. 96-97.
[30] El cambio crítico hacia una oligarquía disciplinada se produce a comienzos de los años 1720: es decir, en el momento en que la ascendencia de Walpole anuncia «estabilidad política». La energía de un electorado en expansión, indiferenciado, ha sido mostrado en bastantes estudios: J. H. Plumb, «The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715», Past and Present, XLV (1969); W. A. Speck, Tory and Whig: The Struggle in the Constituencies, 1701-1715, 1970. Esto da un relieve mucho más preciso al proceso contrario, después de 1715 y el Septennial Act (1716): las determinaciones cada vez más estrechas de la Cámara sobre el voto local (véase Cannon, op. cit., p. 34, y su útil capítulo «Pudding Time», en general); la compra y control de distritos; el desuso de las elecciones, etc. Además de Cannon, véase W. A. Speck, Stability and Strife, 1977, pp. 16-19, 164; Brewer, op. cit., p. 6; y especialmente el muy meticuloso análisis de Geoffrey Holmes, The Electorate and the National Will in the First Age of Party, University of Lancaster, 1976.
[31] Commons Journals, XX (11 febrero 1723-4).
[32] Cambridge Unlverslty Library, C(holmondeley) H(oughton) MSS, P 64 (39).
[33] The Making of the English Working Class (edición Pelican), p. 11. [Hay trad. cast.: La formación histórica de la clase obrera, trad. de Ángel Abad, 3 vols., Laia, Barcelona, 1977.]
[34] No es mi intención sugerir que un análisis estructural estático como éste no pueda ser tanto valioso como esencial. Pero lo que nos da es una lógica determinante (en el sentido de «poner límites» y «ejercer presiones»; véase el análisis de importancia crítica del determinismo en Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford, 1977), y no la conclusión o la ecuación históricas; que estas relaciones de producción = a estas formaciónes de clase. Véase también más adelante, párrafo 7 y nota 36.
[35] Según mi opinión, es el uso que generalmente se encuentra en la práctica histórica de Rodney Hilton, E, J. Hobsbawm, Christopher Hill, y muchos otros.
[36]Cf. E. Hobsbawm, «Class Consciousness in History», en Istvan Meszaros, ed., Aspects of History and Class Consciousness, 1971, p. 8: «Bajo el capitalismo la clase es una realidad inmediata y en cierto sentido directamente experimentada, mientras que en épocas precapitalistas no puede ser más que una construcción analítica que da sentido a un complejo de datos de otro modo inexplicables». Véase también ibid., pp. 5-6.
[37] Cf. Hobsbawm, íbid., p. 6: «Para los propósitos del historiador… la clase y los problemas de la conciencia de clase son inseparables. Clase en su sentido más pleno solo llega existir con el momento histórico en que la clase empieza a adquirir conciencia de sí misma como tal».
[38] La economía política marxista, con un proceso analítico necesario, construye una totalidad en la cual las relaciones de producción se proponen ya como clases. Pero cuando volvemos desde esta estructura abstracta al proceso histórico pleno, vemos que la explotación (económica, militar) se experimenta de modos c1asistas y solo entonces da origen a la formación de clases: véase mi «An Orrery of Errors», Reasoning, One, Merlin Press, septiembre 1978.
[39] Para los determinantes de la estructura de clase (y de la propiedad de relaciones de «extracción de la plusvalía» que imponen límites, posibilidades, y «modelos a largo plazo» en las sociedades de la Europa preindustrial), véase Robert Brenner, «Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe», Past and Present, LXX (febrero 1976), esp. pp. 31-32.
[40] Horace Walpole, Memoirs of the Reign of King George the Second, 1847. II, pp. 220-221.
[41] Para una traducción ligeramente distinta, véase Grundrisse, Penguin, 1973, pp. 106-107. Incluso aquí, sin embargo, la metáfora de Marx hace referencia no a la clase o las formas sociales, sino a las relaciones económicas coexistentes dominante y subordinada.
[42] Véase los perceptivos comentarios sobre el sentido «circular» del espacio en la parroquia agrícola antes del cerramiento en John Barrel, The Idea of Landscape and the Sense of Place: An Approach to the Poetry of John Clare, Cambridge, 1972, pp. 103, 106.
[43]Véase mi «Rough Music: Le Charivari Anglais», Annales ESC, XXVII, n° 11 (1972); y mis otros comentarios en el curso del Congreso sobre «Le Charivari» bajo los auspicios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (VIª section), París, 25-27 de abril de 1977 (de próxima publicación).
[44] En fecha tan tardía como 1811 ciertos sofisticados tradeunionistas londinenses, al apelar a las cláusulas sobre el aprendizaje del Estatuto de Artífices («¡Mecánicos! ¡¡Proteged vuestras libertades contra los Invasores sin Ley!!»), comenzaban con una «Oda a la memoria de la Reina Isabel»: «Su memoria es todavía dulce al jornalero, / Pues protegidos por sus leyes, resisten hoy / Violaciones, que de otro modo prevalecerían. // Patronos tiránicos, innovadores simples / Se ven impedidos y limitados por sus gloriosas reglas. / De los derechos del trabajador es ella todavía una garantía Report of tbe Trial of Alexander Wadsworth against Peter Laurie (28 de mayo de 1811), Columbia University Library, Seligman Collection, Place pamphlets, vol. XII
[45] Espero que mi uso de «descifrar» no asimile mi argumentación inmediatamente a esta o aquella escuela de semiótica. Lo que quiero decir debe quedar claro en las siguientes páginas: no es suficiente describir simplemente las protestas simbólicas populares (quema de efigies, ponerse hojas de encina, colgar botas): es también necesario recobrar el significado de estos símbolos con respecto a un universo simbólico más amplio, y así encontrar su fuerza, tanto como afrenta a la hegemonía de los poderosos y como expresión de las expectativas de la multitud; véase el sugerente artículo de William R. Reddy, «The Textile Trade and the Language of the Crowd at Rouen, 1752-1871», Past and Present, LXXIV (febrero 1977).
[46] Journal of Interdisciplinary History, VI, n° 1 (1975).
[47] Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic, 1971, pp. 627-628.
[48] «Anthropology and the Discipline of Historical Context», Midland History, I, n° 3 (primavera 1972); Journal of Interdisciplinary History, VI, n° 1 (1975), pp. 104-105, esp. nota 31.
[49] S. Baring-Gould, Devonshire Characters and Strange Events, 1908, p. 59.
[50] Peter Linebaugh, «The Tyburn Riot against the Surgeons», en Douglas Hay y otros, Albion’s Fatal Tree, 1975; Ruth Richardson, «A Dissection of the Anatomy Act», Studies in Labour Htstory, I, Brighton, 1976.
[51] Compárese con Genovese, Roll, Jordan, Roll, p. 91: «Los esclavos aceptaban la disciplina de reciprocidad, pero con una diferencia profunda. A la idea de deberes recíprocos añadieron la doctrina de derechos recíprocos».
[52] Sostengo aquí la idea de Gerald M. Sider, «Christmas Mumming and the New Year in Outport Newfoundland», Past and Present (mayo 1976).
[53] Véase Connor Cruise O’Brien, «Politics as Drama as Politics», Power and Consciousness, Nueva York, 1969.
[54] Hist. MSS. Comm., Portland MSS, VII, pp. 245-246.
[55] Un palo alto pintado con rayas espirales de distintos colores y coronado de flores, instalado en un espacio abierto, para que las gentes en fiestas bailen a su alrededor en la celebración del Día de Mayo (1 de mayo). (N. del T.)
[56] Public Record Office (en adelante PRO). KB 2 (1> Affidavits, Pascua 10 G I, relativos a Henstridge, Somerset, 1724. A la subida de Jorge, la gente del pueblo en Bedford «vistieron el árbol de Mayo de luto» y un oficial militar lo derribó. En agosto 1725 hubo una refriega sobre un Árbol de Mayo en Barford (Wilts.), entre los habitantes y un caballero que sospechaba que el árbol había sido robado de sus bosques (lo cual era probablemente verdad). El caballero pidió un pelotón para ayudarle, pero los habitantes ganaron: para Bedford, An Account of the Riots, Tumults and other Treasonable Practices since His Majesty’s Accession to the Throne, 1715, p. 12; para Barford, Mist’s Weekly Journal (28 agosto 1725).
[57] Sin embargo, como nos recuerdan los episodios de Árboles de Mayo, la tradición tory de paternalismo, que se remonta al Book of Sports (Libro de Deportes) de los Stuart, y que otorga patronazgo o un cálido permiso a las recreaciones del pueblo, sigue siendo extremadamente fuerte incluso en el siglo XIX. Esta cuestión es demasiado extensa para ser tratada en este trabajo, pero véase R. W. Malcolmson, Popular Recreations in English Society, 1700-1850, Cambridge, 1973.
[58] William L. Clement Library, Ann Arbor, Michigan, Shelburne Papers, vol. 133, «Memorials of Dialogues betwixt Several Seamen, a Certain Victualler, & a S… Master in the Late Riot». Agradezco al bibliotecario y a su personal que me permitieran consultar y citar estos papeles.
[59] Hasta qué punto las ideas explícitas antimonárquicas y republicanas estaban presentes entre el pueblo, especialmente durante los turbulentos años 1760, es una cuestión más frecuentemente dejada de lado con una negativa, que investigada. El enormemente valioso trabajo de George Rudé sobre la multitud londinense tiende a evidenciar un escepticismo metodológico hacia las motivaciones políticas «ideales»: así, se ha tropezado con el rumor, en otra fuente, de que los manifestantes utilizaban el slogan «Ni Wilkes, Ni Rey», pero lo ha desechado como un simple rumor; véase G. Rudé, Wilkes and Liberty, Oxford, 1962, p. 50; véase Brever, op. cit., p. 190; W. J. Shelton, English Hunger and Industrial Disorders, 1973, pp. 188, 190. Por otra parte, tenemos el fuerte caveat de J. H. Plumb: «Los historiadores, me parece, nunca dan el suficiente énfasis a la prevalencia de enconados sentimientos antimonárquicos, prorrepublicanos en los años 1760 y 1770» («Political Man», op. cit., p. 15), «No es probable que podamos descubrir la verdad en las fuentes impresas, sujetas al escrutinio del Abogado del Tesoro. Hay momentos, durante estas décadas, en que se tiene la sensación de que una buena parte del pueblo inglés estaba más dispuesta a separarse de la Corona que los americanos; pero tuvieron la desgracia de no estar protegidos por el Atlántico. En 1775, algunos artesanos privilegiadamente situados pudieron separarse más directamente, y los agentes americanos (disfrazados con ropas de mujer) estaban reclutando activamente más de un barco completo de carpinteros navales de Woolvich» (William L. Clement Library, Wedderburn Papers, II, J. Pownall a Alexander Wedderburn, 23 de agosto de 1775).
[60] Yo no dudo de que hubiera una auténtica y significativa tradición paternalista entre la gentry y los grupos profesionales. Pero esa es otra cuestión. Lo que me ocupa a mí aquí es la definición de los límites del paternalismo, y presentar objeciones a la idea de que las relaciones sociales (o de clase) del siglo XVIII estaban mediatizadas por el paternalismo, en sus propios términos.
[61] El profesor J. H. Hexter se quedó sorprendido cuando yo pronuncié esta unión impropia («burguesía agraria») en el seminario del Davis Centre de Princeton en 1976. Perry Anderson también quedó sorprendido diez años antes: «Socialism and Pseudo-Empiricism», New Left Review, XXXV (enero- Eebrero 1966), p. &: «Una burguesía, si es que el término va a retener algún significado, es una clase con base en las ciudades; eso es lo que significa la palabra». Véase también (en mi lado de la polémica), Genovese, The World the Slaveholders Made, p. 249; y un comentario juicioso sobre este asunto de Richard Johnson, Working Papers in Cultural Studies, Birmingham, IX, primavera 1976). Mi reformulación de este (algo convencional) argumento marxista se hizo en «The Peculiarities of the English», Socialist Register (1965), esp. p. 318. En él subrayo no sólo la lógica económica del capitalismo agrario, sino la amalgama específica de atributos urbanos y rurales en el estilo de vida de la gentry del siglo XVIII: los lugares de baños; la temporada de Londres o la temporada de ciudad; los ritos de pasaje periódicos urbanos, en educación o en los varios mercados matrimoniales; y otros atributos específicos de la cultura mixta agraria-urbana. Los argumentos económicos (ya presentados correctamente por Dobb) han sido reforzados por Brenner, op. cit., esp. pp. 62-68. Se encuentra más evidencia sobre las comodidades urbanas al alcance de la gentry en Peter Borsay, «The English Urban Renaissance; The Development of Provincial Urban Culture, c. 1680-c. 1760», Social History, V (mayo 1977).
[62] Digo esto a pesar de la cuestión suscitada en la nota 54. Si los sentimientos republicanos se hubieran convertido en una fuerza efectiva, creo que solo lo habrían hecho bajo la dirección de una gentry republicana. en la primera etapa. Recibo con gusto la nueva visión de John Brewer del ritual y el simbolismo de la oposición wilkesiana (Brewer, op. cít., esp., pp. 181-191). Pero si Wilkes hizo el papel de tonto para la multitud, nunca dejó de ser un tonto-caballero. En términos generales, mi artículo se ha ocupado principalmente de la autoimpulsada mult1tud plebeya, y (una seria debilidad) me he visto forzado a dejar fuera la multitud con licencia o manipulada por la gentry.
[63] En una crítica relevante de ciertos usos del concepto de hegemonía, R. J. Morris observa que puede implicar «prácticamente la imposibilidad de la clase obrera o de secciones organizadas de la misma para poder generar ideas... radicales independientes de la ideología dominante». El concepto implica la necesidad de buscar intelectuales para el mismo, mientras que el sistema de valores dominante se ve como «una variable exógena independientemente generada» de grupos o clases subordinados {«Bargaining with Hegemony», Bulletin of the Society for the Study of Labour History, XXXV, otoño 1977, pp. 62-63). Véase también la aguda respuesta de Genovese a las críticas a este punto: «La hegemonía implica lucha de clases y no tiene ningún sentido aparte de ella… No tiene nada en común con historia del consenso y representa su antítesis: una forma de definir el contenido histórico de la lucha de clases en épocas de aquiescencia» (Radical History Review, invierno 1976-1977, p. 98). Me alegro de que esto se haya dicho.
[64] La cuestión de si una clase subordinada puede o no desarrollar una crítica intelectual coherente de la ideología dominante —y una estrategia que llegue más allá de los límites de su hegemonía— me parece ser una cuestión histórica (es decir, una cuestión respecto a la cual la historia ofrece muchas respuestas diferentes, algunas muy matizadas), y no una que puede ser resuelta con pronunciamientos de «práctica teórica». El número de «intelectuales orgánicos» (en el sentido de Gramsci) entre los artesanos y trabajadores de Gran Bretaña entre 1790 y 1850 no debe subestimarse.